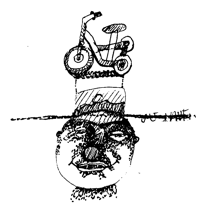|
Alberto
de la Fuente
Alumno de Ingeniería Industrial y miembro del taller literario de la UIA
Torreón. Fotógrafo y profesor de esta disciplina en el ITESM,
Campus Laguna. |
|
“Encontrarás
más cercana la voz de mis recuerdos
que la de mi muerte, si es
que alguna vez
la muerte ha tenido alguna voz”.
Pedro Páramo, Juan Rulfo.
Ese pueblo, Tezuitlán, está a un
poco más de dos horas desde la capital, si es que se llega en auto; en
camión son casi tres horas y media. Lo mejor de este viaje es la
vegetación del camino que se cubre con un frío agazapado, donde
cualquier intento de arroparse resulta poco útil. El frío domina en
todas las estaciones del año. Los de allí saben que lo mejor para
calentarse los huesos todo el día son los atoles. Por eso casi todos en
Tezuitlán están gordos, y los que no, han de tener una lombriz o
alguna enfermedad.
Allí no hay días ni semanas. En
Tezuitlán se respira como si fuera siempre domingo. Tampoco hay minutos
ni horas, la gente se da cuenta de que algo pasa entre ellos sólo
cuando alguien se muere, se zarandean y recuerdan que ese gusano llamado
tiempo anda suelto y no pasa en vano. Los pasatiempos tampoco existen, sólo
se vive o se desvive, lo único que tiene vida es la plaza de San Agustín,
y sólo late como carnaval a eso del medio día. Los olores de la fonda
del mercadito colorean el aire rasposo que baja del cerro amarillo. El
gobierno nunca ha tomado en serio ese pueblo, nada se puede tomar con
verdadero valor allá; lo único que los mantiene vivos es hablar sobre
la muerte, parece que alguna vez, la mentada dama, llegó y se enamoró
a manos grandes del sol que da por las mañanas, entonces, mudó
definitivamente su residencia a Tezuitlán. Por eso lo más respetado es
el camposanto del pueblo, acerca de él no se pueden hacer bromas, allí
parece que la gente ni siquiera tiene sentido del humor.
A diferencia de muchos otros
pueblos de por allá, el camposanto está situado al final de la calle
principal y, por cuestiones geográficas, coincide con la subida del
cerro amarillo. Comentan que la tierra de ese lugar está muy cargada de
vidas pasadas y, que por eso, el cementerio nunca está quieto, los
muertitos viajan a placer por toda su tierra. Desde que yo me acuerdo,
la encargada de los entierros había sido Socorrito. Ella y su esposo
arreglaban y preparaban a los difuntos para su siguiente estancia.
Tantas historias sobre muertos que contaba Socorrito y cómo le hacían
caso cuando estaban tan fríos y tiesos.
Ándele —les decía
Socorrito a sus muertos— déjeme arreglarlo para que lo vean bonito
sus familiares. Entonces el difuntito se soltaba y se dejaba arreglar
mientras Socorrito le cantaba. Decía que le ayudaban a limpiar sus
tumbas, porque cuando se ponía a limpiarlas, se cambiaba de tumba y la
siguiente ya estaba limpia, de ahí que les tenía mucho cariño y
respeto, además decía que los muertos se daban a querer.
|
|
|
|
Don Felipe, que era su esposo, trabajaba en el camposanto desde pequeño,
cuando su madre murió y su padre se lo trajo para limpiar de zacatillo
todas las tumbas que lo necesitaran. Hasta que cumplió los diecisiete años,
justo cuando se le murió su padre, fue cuando se rejuntó con
Socorrito. Aquella mujer de piernas fuertes que vendía aguas frescas en
la esquina de la iglesia, a un lado de la pulquería. En ese tiempo era
mejor rejuntase que declararse ante el altar, porque el municipio
cobraba impuestos muy altos. Don Felipe siempre esperó tener un hijo,
pero después de varios años se dio cuenta que no se podía. Al
principio dicen que se la pasaba enojado con todos y que no hablaba con
nadie; después dijeron que lo habían visto con varias curanderas
buscando remedios para el
mal del niño, como le dicen en Tezuitlán. Doña Elvira
contaba que una vez lo habían visto en el camposanto hacer rezos y
conjuros junto con Socorrito, a eso de la media noche, pero doña Elvira
nunca fue una mujer de fiar, para mí que lo único que le gustaba a doña
Elvira era el cuchicheo, por eso nadie se sorprendía de lo que ella
contaba.
En cambio, Socorrito se la pasaba
contando buenas historias, sobre todo a los niños de su cuadra, iban a
su casa por las tardes, ella les daba atole y pan, siempre los trataba
bien, como que para los niños tenía un cariño desbordando por las
manos y sólo al estar cerca de ellos se aliviaba un poco. Los niños se
la pasaban con el atole en el aire cuando ella hablaba de muertos y
aparecidos. Una de las historias más famosas, era la del niño muerto
que se había aparecido en el velorio de su mamá: contaba que cuando la
estaban velando, uno de los familiares lo había reconocido.
Socorrito siempre les decía a los
niños que no le tuvieran miedo a los muertos, que ella todo el tiempo
los veía y nunca le hacían nada; que al contrario, le ayudaban con su
trabajo en el camposanto, y que si alguna vez veían uno, que no se
asustaran ni nada, que sólo se fueran a sus casas y rezaran por esas
almas sin paz. Socorrito era muy creyente y se le veía todos los
domingos en la misa de siete, después de ahí se iba para llevarle el
almuerzo a don Felipe, que ya estaba desde más temprano en el
camposanto.
Todavía
me recuerdo clarito cuando don Felipe pasó a mejor vida, dicen que
estaba muy aferrado a su trabajo y a Socorrito, porque tiempo después
se le seguía viendo en sus quehaceres, hasta que le dedicaron sus misas
para recordarle que ya estaba difunto. Así pasó igual con Socorrito y
luego con doña Elvira y con tantos más. Así se pasa la vida en
Tezuitlán: se respira despacio y se come sin hambre, se enemistan los
vivos por la culpa de los muertos, se escuchan las voces que rondan las
sepulturas, y casi siempre se tiene que recordar a los muertos, a
quienes ya no pertenecen a este mundo. |