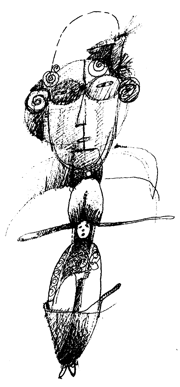|
Miguel
Báez Durán
Egresado de la licenciatura en Derecho por la UIA
Torreón; recientemente fue profesor de asignatura en el área de
Integración de la misma Institución. Maestro en Letras Españolas por
la Universidad de Calgary, Canadá. Ha publicado ensayos en la antología
Hoy no se fía; y los libros Vislumbre
de cineastas y Un
comal lleno de voces.
|
|
Para María Vásquez
Soy
pequeño. Tanto que, si tuviera ojos, sólo alcanzaría a ver el calzado
de la gente. Es lo único que podría hacer, además de yacer inmóvil,
por la posición en la cual me dejaron. Si tuviera con qué mirar,
observaría de vez en cuando el paso de alguno. O alguna. En esta época
cada vez menos, porque allá arriba ya es primavera, allá arriba comenzó
el deshielo y los humanos arden por salir a las calles, mueren por
quitarse las infinitas capas de ropa invernal y guardarlas hasta
noviembre, cuando empiecen las primeras nevadas. Antes había mayor tráfico
en este largo pasillo. Él se extiende y se ramifica para conectar no sé
cuántos edificios. Bloques de cemento que ocultan, como cajas chinas,
otros bloques de cemento y en los cuales habita oronda la mocedad. Si
tuviera nariz, olería de repente el sudor joven combinado con un talco
discreto o quizá el enjuague bucal. Con él presentan sus hermosas
sonrisas, sonrisas rebosantes de perfección. Algunas veces, me imaginaría
sus caras. Las menos, intentaría trazar tus rasgos desde aquí en ese
techo de allá arriba, en el que me ahogo.
Lo más terrible, al carecer de olfato, es no adivinar a la distancia el
trote de los conserjes —coreanos, chinos, chilenos, mexicanos,
polacos, serbios y de otras tantas nacionalidades, menos de la mía—
con sus escobas, sacudidores y líquidos de aromas penetrantes. A veces,
confundo las ruedas de sus carritos con sus pies y, de acumular letras,
los compararía con alguna criatura mitológica. Espero, cuando ya están
cerca y es imposible no advertirlos, evitando que ellos, por no
faltarles mirada, me vean, me lleven consigo y me usen. Sin embargo,
nadie puede encontrarme detrás de esta tubería por donde corre agua
caliente. Ni siquiera quienes cargan con la orden de escudriñar la
hondura de los rincones. Así, esta tubería es mi única amante.
Resulta irónico. Luego sabrás por qué. Ahora sólo busco el silencio.
Y de poder soñar, de seguro soñaría contigo. |
|
 |
|
Amanece.
Han pasado por aquí cuatro mujeres durante la hora más eterna de la
madrugada, cuando los alientos se olvidan de la media penumbra
instituida a partir de las once treinta: lobreguez impuesta para ahorrar
las cascadas de luz emitidas por las lámparas. Porque evitar el
desperdicio de recursos les parece importante a los humanos. En mi caso
no es así y de detentar la maravillosa capacidad de reír, reiría. Me
reiría de ellos. Me reiría de mí. Las cuatro mujeres, ninfas antes de
ser brujas, oscilaban entre los dieciocho y los veinte. Una empujó a
otra en brusca jugarreta y un pie, creo, me llevó hasta esta esquina
abierta al universo del pasillo.
Ya
no estoy junto a la tubería del agua caliente. Fue mi compañera tantos
minutos, días o meses. Ella, como yo en el pasado y ahora menos,
llevaba líquido dentro de sí. Sólo eso teníamos en común. Alguna
vez quise aconsejarle cómo mantener las altas temperaturas de sus
flujos interiores. No me escuchó, o no se atrevió a agradecerme el
favor de mis consejos. De poseer algo de creatividad, hubiera
visualizado los deltas de la sinuosa tubería: cuerpos gloriosos bajo la
boca chorreante de la regadera, montones de platos y vasos sucios codeándose
con los grifos o el acumulamiento encargado de desterrar las inmundicias
a la lejanía de lo invisible. Porque lo invisible, para la humanidad,
también es inexistente. Yo, por ejemplo, acabo de dejar mi
invisibilidad; aunque, presiento, no mi inexistencia.
El tiempo no es asequible para mí. Los y las que vienen y van por el
pasillo parecen tener clara la medición del tiempo, pues un aparato
enlazado a sus muñecas se los indica. Siempre echan un vistazo al
dichoso aparato y siguen con su marcha. Yo no entiendo el tiempo y, por
eso, ignoro cuántos días, semanas o meses llevo así, como me verás:
yaciente, inmóvil, mudo. Ahora estoy bajo las múltiples miradas, como
el medidor del tiempo, y anhelo que esta intolerable situación cambie.
Pero ellas y ellos solamente vienen y van. Vienen y van como los vientos
desterrados de mi falsa memoria. Soy invisible hasta en mi visibilidad. |
|
 |
|
Y mis esperanzas se quiebran en un estrépito silencioso. Siento sobre mí
la atención de tantos transeúntes y sin embargo, ninguno me toma,
nadie me lleva consigo. Temen otra mirada, una orwelliana, sobre sus
nucas. Temen la flagelación moral al ser sorprendidos en el robo de un
bien mostrenco, un robo que no lo es porque ya no soy de nadie. Las últimas
gotas de café, el segundo olvido de mi dueño al abandonarme, ya se
aproximan a lo putrefacto. Entendía, en mi antigua posición, los
carnavales armados bajo la tierra durante la plenitud del invierno, las
latas vacías de cerveza a decepcionante distancia —decepcionante por
la imposibilidad de sostener un diálogo con ellas—, la amabilidad de
quienes abren las puertas para los compañeros que por primera vez se
mudan a este complejo. Hasta entendía que nadie me llevara consigo por
encontrarme entre tinieblas.
Pero
no entiendo por qué a mí sí se me puede dejar abandonado en un
pasillo bajo el sometimiento de incontables ojos y no a un infante de
cuatro o cinco años, siendo que su preciosidad frente al mundo parece
ser mucho mayor que la mía y, por ella, debería ser cuidado
celosamente. Presiento las contradicciones de los humanos. A mí,
insignificante y artificial, nadie me toma. Pero a los niños, torrentes
de posibilidades, sí. Y se los llevan para armar con sus cuerpos
placeres o hurtos, y los descuidados padres no vuelven a saber de ellos.
Compensan su culpa con pancartas o llamados a la comunidad. A mí, ni
carne ni huesos, nadie me toma.
Si
este cuerpo albergara una mente, me preguntaría mi destino de ser una
valiosa joya. Tal vez un estudiante en apuros económicos, ése a quien
ya le negaron todas las ayudas posibles, me transportaría hasta una
casa de empeño. Quizá el mundo sería un poco más sublime. Me
contemplarían con sorpresa, anonadados frente a mis resplandores. Saldría
de la casa de empeño con un hombre empobrecido pero esperanzado por su
futura boda. Tal vez una mujer saltaría loca al mirarme refulgente
sobre la palma húmeda del novio y me exhibiría presumida al círculo
de amigas con el triunfo tatuado sobre el cuerpo. Ya lo sé. No soy joya
ni anillo.
Si tuviera memoria me acordaría de la fábrica de plásticos de la cual
salí y del rostro pragmático e indiferente de quien me compró en una
tienda dedicada a vender parafernalia de universidades. Entonces tenía
reluciente sobre el pecho el escudo de cierta institución arropada bajo
el manto de un pueblito boscoso allá en el este. De albergar recuerdos,
recrearía en la mollera los viajes a una planicie casi infinita, a una
majestuosa cadena de montañas, a una isla florida, a urbes lacustres, a
los ríos congelados, al desierto blanco e interminable. En todos ellos,
acompañé a mi distante amo. Pero no recuerdo nada. Ni siquiera
recuerdo cuándo terminaron para mí los viajes, cuándo caí en este
corredor subterráneo, cuándo se rompieron las delicadezas del mundo
exterior. |
|
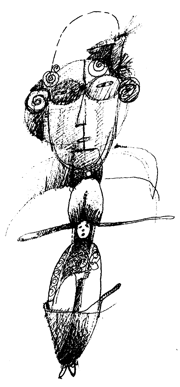 |
|
Si pudiera recolectar los frutos de Mnemosina tendría junto a mí el
momento de la desgracia. Esa mañana, mi amo me llenó del líquido
oloroso y caliente. Hice bien mi trabajo: contener y preservar la
temperatura. Sin embargo, otros líquidos sustituyeron en su estómago
al que yo custodiaba. Lo embrutecieron; no era costumbre en él. Sólo
fue un rito de un día solo: el último de clases. De haber tenido
pupilas, habría visto las imágenes más incoherentes: cuerpos lozanos
acosados por la nieve y cubiertos únicamente con pantalones cortos. De
haber tenido voz, se lo habría contado a mis hermanos y hermanas. Ellos
hubieran relatado indiscreciones sobre sus respectivos dueños:
acoplamientos en los baños, gritos montados sobre risas, pies
apresurados, basura incesante en la antes tierra de la impecabilidad y,
por último, el silencio. Como éste.
Aquí
me dejó ese día. Como si fuera un desperdicio más. El alcohol lo hizo
desdeñar su naturaleza pragmática. Se fue tambaleando en un abrazo con
dos mujeres. Tal vez daba por hecho un agasajo multiplicado. Quizá me
buscó con la resaca del día siguiente y ya no pudo encontrarme. Quizá
se conformó con ir a la tienda de parafernalia de esta universidad y se
compró un objeto idéntico a mí, aunque con otro escudo sobre el
torso. Por eso, permanecí en su olvido.
A
las semanas, la diáspora. Salieron y entraron con mochilas, carros con
maletas, aparatos electrónicos, libros. Mi dueño, estoy seguro, se
esfumó también. Regresó a su tierra, allá en el este, a visitar a
los padres o a hacerse de dinero en los territorios del norte para
seguir pagando los estudios. Los demás se fueron; se fueron casi todos;
apenas se quedaron unos cuantos, y sus presencias se volvieron
ausencias. Así, sin verlos, estoy desde hace tiempo, aunque no sea
capaz de contarlo ni de medirlo.
De
repente recorren el pasillo hombres y mujeres más viejos. Algunos hasta
tienen el pelo encanecido y arrugas sobre la piel. Llevan gafetes de
identidad. Me pregunto qué sucedería si se les perdieran o si, por
error, el gafete de uno se confundiera con el de otro. No sé. También
son escasas sus visitas porque el estío ha alcanzado la culminación y,
antes de lo previsto, se agotará para traer otra vez las brisas
glaciales. Precisan aprovecharlo antes de que se les agote. En esta época,
pocos usan los túneles. Sólo quienes se regodean con la oscuridad y el
encierro. A veces los veo: se levantan con el sol que ahora, en verano,
tiene sueños cortos, y hacen sus compras en el anonimato. Luego siguen
enclaustrados, chupándole el aliento a los resquicios de la soledad.
Hace
unas horas se me acercó un anciano. A pesar de ser insensible, pude
leer la corrección de sus pensamientos. Tal vez pretendía llevarme a
la oficina de objetos perdidos, al sitio de la amargura inanimada donde
abundan el escarnio y la frustración. Por un instante, preferí este
silencio solitario a uno compartido. Un eco amordazado fue mi salvación.
Venía de la maquinita ruidosa guardada por el hombre en el bolsillo
izquierdo de su saco. Se alejó mientras conversaba con la diminuta máquina
y yo quedé en paz.
Ya
es de noche y ni siquiera aspiro a los sentidos vedados para mí.
Cualquier ilusión se ha truncado por su inutilidad. Objeto ya no soy
porque he sido confinado a los terrores de la nada. Ni siquiera a objeto
aspiro, porque ya no colmo los fines para los que fui creado. Ahora sólo
el impávido pasillo me acompaña. Ahora sólo estoy yaciente, mudo e
inmóvil.
Algo me despierta y sacrifica
mi cansado descanso. Si pudiera escuchar, ese ruido sería el de la
puerta sur cuando se abre y se cierra. Tal vez percibiría el rumor de
una falda larga al moverse con sigilo. Si tuviera mirada, vería tu
figura a lo lejos; luego, cerca y más cerca, hasta tener frente a mí
tus zapatos. Siento. Siento tus manos suaves. Me levantan y me lanzan al
estómago negro de una mochila. De tan rápido, casi no me doy cuenta.
La ficticia ceguera me angustia. De poder pensar, concluiría que me
llevas hacia mi destrucción. Los oídos imaginados me refieren una
escalera, unas llaves y la guillotina de una puerta. Se corre el cierre
de la mochila y te veo. Veo tu rostro abierto, tu sonrisa acogedora, tu
broncínea cara y la trenza coronándote. Entiendo mi abrupto rapto.
Ahora existo. Ahora soy lo que soy. Ahora soy un objeto.
Torreón, febrero de 2001 |