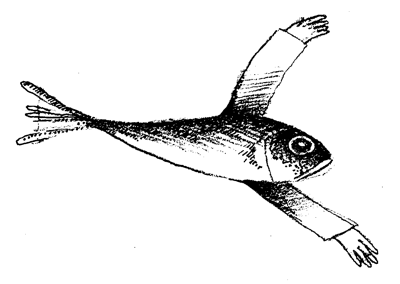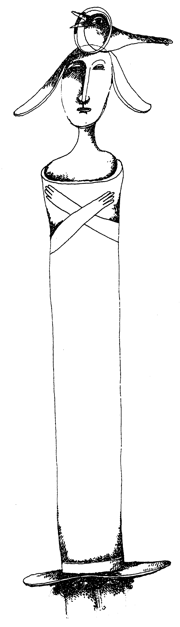|
Ivonne
Reyes
Licenciada en Comunicación por la UIA
ciudad de México y egresada de la escuela de escritores de Sogem.
Actualmente se desempeña como asistente técnica de Guillermo Samperio.
Escribe narrativa y teatro; por estas fechas se encuentra en temporada
una comedia de su autoría en el Foro Rodolfo Usigli.
|
|
El cinematógrafo sobrepasa ya los
cien años y la tecnología está a su servicio. La era de la computación
ha irrumpido en la forma de hacer cine para, por un lado, reducir tiempo
y con ello abatir costos y, por otro, llevar al espectador a estados de
emoción inigualable, a momentos de abandono en que la ficción lo haga
llevarse la mano a la cara y, sólo por un orificio entre el dedo medio
y el índice, ver una garganta degollada, o bien, dotarse de pañuelos
desechables para secar las lágrimas por la muerte del amante ideal,
aunque sepamos que es sólo un actor que sigue vivito y coleando
disfrutando de su millonario sueldo en Hawai. O, tal vez, a obligar al público
a salir corriendo de la sala porque la vejiga ya no da más por tanta
carcajada.
Ahora,
concédame el lector el favor de la imaginación. ¿Qué pasaría si las
películas tuvieran olor? Imposible, ¿no? Si hace décadas el audio se
integró al cine mudo, ¿por qué la época actual no podría llamarse
algún día el “cine inodoro”? Basta pensar en el poder evocador del
olfato para reconsiderar su inclusión en las películas. Seguramente,
alguna vez a usted se le ha redibujado la silueta de su abuela frente a
la estufa, al percibir un aroma a chocolate caliente; o tal vez, los
costeños han viajado mentalmente hasta su hogar materno si un trozo de
pescado entra en contacto con aceite hirviendo; o qué decir de cuando
un desconocido nos arranca una sonrisa, o una mueca de dolor, sólo
porque usa la misma loción que un viejo, pero inolvidable amor. |
|
|
|
En
la década de los ochenta algún productor osado sacó al mercado un
intento olfativo de la industria cinematográfica y lo denominó odorama.
Éste consistía en dotar a los asistentes de una planilla y durante la
proyección aparecía un número que indicaba la casilla que el
espectador debía activar. Y así el olor a queso cheddar correspondía
a unos zapatos viejos, la yerbabuena a un beso entre adolescentes y el
sudor añejo a un sobaco peludo. Pero el argumento era inexistente, la
pantalla se ponía a las órdenes del “rascahuele”... el experimento
fracasó.
Pero ¿qué pasaría si en Los
olvidados, cuando Meche se moja los muslos ante la mirada
lasciva del Jaibo, nosotros pudiéramos percibir el olor a leche fresca?
¿Cómo sería nuestra experiencia si en la primera secuencia de El silencio de los inocentes,
donde Jodie Foster corre en un bosque, nuestra nariz se anegara del
aroma del eucalipto, del pino, de la tierra mojada? ¿Qué ocurriría en
las salas oscuras si Kim Basinger junto con su neglillé blanco nos
obsequiara con el perfume de su nuca? ¿Qué resortes emocionales moverían
el olor a faisán, a vino blanco, a sopa de cebolla, a la par de las imágenes
de los amantes gozando en El
cocinero, el ladrón, su esposa y su amante? ¿Cómo latiría
nuestro corazón con la esencia a jabón perfumado en la ducha de Psicosis
o con la de humedad cuando, al abrir la puerta, descubrimos a la madre
momificada?
Y entonces, el cine gore
olería a sangre, a vómito, a cadáver en descomposición; el melodrama
romántico a rosas, a algodón de azúcar, a bombón asado; el género
policíaco, a pólvora, a sudor, a café recién hecho; las películas
infantiles a chicloso, a caramelo de mantequilla, a palomitas de maíz.
Y la seducción subliminal
recargaría pilas: imagínese la cafetería después de la proyección
de Comer,
beber y amar. La Coca Cola, las Sabritas y las Domino’s
Pizza serían las nuevas compañías productoras de cine. Pero, tal vez,
la censura metería la mano prohibiendo escenas de Vaquero
de medianoche o Apocalipsis,
porque el olor a mariguana incita a la drogadicción, argumentarían.
Y las malas películas se
dedicarían a odoro–ilustrar todo lo que apareciera en la pantalla,
por lo que se tendría que dotar a las butacas con una bolsa para mareo,
como en los aviones. Pero los buenos cineastas nos remitirían al dolor
de perder un ser querido con una sutil fragancia de gardenias y tierra
recién removida; nos harían suspirar con un ligero aroma a sábanas
limpias y a shampoo de hierbas; nos remitirían a momentos felices con
un casi imperceptible olor a té de canela, a cera derretida. Y
entonces, leeríamos en las reseñas: esta película tiene una fotografía,
unas actuaciones y una olorización muy bien logradas. |