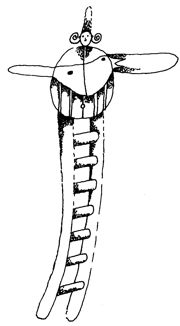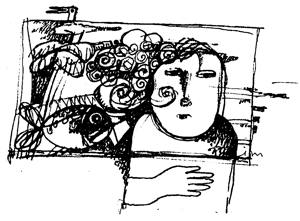|
|
|
No todas las razones de las ex PAC
fueron las mismas para enrolarse; los hubo forzosa y dolorosamente
integrados; no todos tomaron parte activa en las masacres, lo reconoce
el informe sobre la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), de
la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, leído en
la Catedral de Guatemala en 1998 por monseñor Juan Gerardi, asesinado días
después. “Pero estas patrullas fueron —escribe el 19 de julio
Margarita Carrera citando al REMHI en su columna “Persistencia”, de Prensa
Libre—, entrenadas para matar y responsables de las
matanzas en sus propias aldeas o en las vecinas; actuaban como el ejército,
cometiendo abusos y actos de terror, amparados con el poder que les
otorgaba la fuerza armada”. Lo mismo ha afirmado con contundencia el
comisionado Alfredo Balsells, uno de los tres que conformaron la CEH,
en un fuerte debate con Édgar Gutiérrez, coordinador del REHMI y ahora
miembro del gabinete del presidente Alfonso Portillo.
Existe el temor de que la
exigencia de las ex PAC,
que no son homogéneos, ni quieren todos dinero, sino infraestructura
para el desarrollo en sus comunidades, se use con fines electorales para
favorecer en el 2003 al Frente Republicano Guatemalteco (FRG),
partido del presidente del Congreso, general Efraín Ríos Montt, quien
pretende postularse como candidato a la presidencia de la República, no
obstante disposiciones contrarias a la Constitución guatemalteca. Los
ex patrulleros representan una fuerza electoral nada despreciable.
En respuesta, Alfonso Portillo ha firmado un acuerdo
que servirá de base para crear un Fondo para la Paz y la Reconciliación,
posiblemente a través de un nuevo impuesto. Esto ha generado varias
reacciones de estudiosos de la Constitución y de portavoces de las víctimas
del conflicto, entre ellas la Coordinadora Nacional de Viudas. Otras
voces, dentro del mismo gobierno, se inclinan por la creación de un
Programa Nacional de Reparación. Los Acuerdos de Paz en sus distintos
documentos hablan del deber humanitario de reparar a las víctimas de
violaciones a derechos humanos y de crear una entidad pública que tenga
a su cargo una política de resarcimiento y/o asistencia. Pero no se
habla de indemnizar a los victimarios. Otra cosa sería invertir en
infraestructura para el desarrollo de todas las comunidades, que
beneficie a todos sus miembros, en especial a las víctimas de las
masacres, que fueron civiles inocentes entre dos bandos. La escasa
inversión social por parte del Estado fue una de las causas de la
violencia, y aún persiste.
Juan Hernández Pico, sj, escribió poco después de la publicación del
informe de la CEH: “La síntesis
entre reconocimiento del pasado y dolor por él y reconciliación y
mirada al futuro está aún por hacerse en Guatemala”. A más de tres
años de ese histórico informe, muchas de sus recomendaciones están
por verse en Guatemala y ese vacío pone en riesgo la paz. Durante este
gobierno se registran ya 126 agravios a defensores de derechos humanos;
el pasado fin de semana fue baleada la oficina de la jueza que lleva el
caso Gerardi. Por algo está aquí una representación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Este país bienaventurado no debe
volver al miedo.
|
|
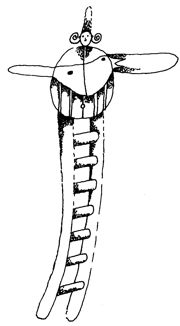 |
|
II
En Antigua, Guatemala, sede de la Capitanía General de la colonia, se
venera al hermano Pedro, cuya tumba es visitada en la iglesia de San
Francisco por una multitud que aumentaba conforme se acercaba la visita
del Papa.
Conocí
la ciudad amurallada, por el relato de dos viajeros estadounidenses,
abuelos de puro cariño, que residieron en Puerto Vallarta y volvieron a
Guatemala poco antes de morir, a finales de los años setenta. Luego la
volví a visitar, también en la imaginación, en Antigua vida mía, novela de Marcela Serrano, cuya historia
de amor lleva a sus calles y al hotel Casa Santo Domingo. Allí pasé
una noche hace dos años, sin saber que fue famoso por sus apariciones y
espantos, y la administración solía poner un cuaderno a disposición
de los huéspedes para que narraran su propia experiencia.
La mía fue de arduo combate
con las pesadillas, que libré con una espada similar a la que porta el
arcángel san Miguel, con armadura de plata, en una delicada escultura
en el museo del hotel. Es una delicia de ruinas conventuales convertidas
en sede turística, con patios y corredores habitados por fuentes,
flores, retablos, veladoras. Recomendable más bien de día. Sí
asustan.
Acabo de volver a Antigua.
Fue un remanso para ordenar mis notas después de un recorrido por
algunas sedes de defensa de derechos humanos en el vecino país. Estuve
haciendo una evaluación para una fuente europea de cooperación, que ha
puesto inteligencia, fondos y mesas de diálogo para apuntalar los
cimientos de una cultura de paz en esa región que tanto ha padecido la
guerra.
En los portales de Antigua
conocí a Catarina, indígena de Nahualá que nomás verme procedió a
extender su mercancía ante mis ojos. Algo superior a lo que en las
calles o el mercado otras mujeres exhibían para los que, como yo, se
quedan sin habla ante la magia de los bordados guatemaltecos, como si
con ellos sus hacedores nos quisieran decir algo que no necesita
destreza lingüística, sino mirada y gratitud.
Eran unos caminos de mesa
bordados con hilo de seda sobre telares oscuros hechos por ella y su
familia, y los lucía con verdadero orgullo. Sabía que vendía algo
fabricado en un tiempo sin prisa. Pero lo que me atrapó de Catarina era
su sonrisa, su hermosa trenza cruzada como corona por arriba de la
cabeza, su facilidad de palabra que embonaba con mi necesidad de
conversar con ella esa tarde de lluvia en que comenzaba a soplar el frío
antes de que encendieran las chimeneas en hoteles y casas.
Emparentada estéticamente
con San Miguel de Allende, Tapalpa y Tlayacapan, Antigua es grata también
para el olfato. Temprano el aire trae la resina de los pinos que suben
hasta el volcán que la deshabitó en una de sus erupciones. Al
anochecer, huele a madera quemada para calentar atoles, tortillas,
sabroso café de altura cultivado allí mismo.
Tras la sonrisa de Catarina
había una tragedia, como la hay en casi todas las familias de este país
cuyo corazón fue lastimado por el conflicto armado. Trabajaba arduo
—me decía, ayudada en su español por su hijo de ocho años—, para
sacar adelante a su familia. Al esposo le habían dado cincuenta años
de cárcel por involucrarlo en un linchamiento. Veinticinco años por
cada linchado, y como fueron dos, de ahí la suma. Defendía su
inocencia, manejaba términos forzosamente aprendidos (como por ejemplo,
“apelaciones”) y no perdía la esperanza de verlo en casa. Mientras,
tres veces por semana le enviaba frijoles y tortillas, y lo visitaba
cada ocho días para conversar con él, pues las visitas íntimas no están
permitidas. Ni le hacían falta, decía con incontestable lógica: para
qué quiero que me deje con otro chiquillo, si parí a los tres meses de
que lo detuvieron.
Los linchamientos son una
cruel realidad en Guatemala. Es cierto que casi han desaparecido, pero aún
el año pasado se dieron. Otros fueron afortunadamente frustrados por la
intervención de las oficinas regionales del ombudsman.
Hubo casos en que no se pudo llegar a tiempo o no se contó con el
respaldo de instituciones de seguridad para evitarlos.
Me explicaron que esta práctica no corresponde a
usos y costumbres indígenas, sino a la impotencia que la sistemática
impunidad de los años del conflicto fue dejando en las comunidades
vulneradas por allanamientos, intimidaciones, masacres. Es fruto de los
años de la guerra sufrida sobre todo en el medio rural, donde hubo
fuerte presencia de grupos paramilitares, ejército y aparato estatal de
seguridad, responsables según el informe de la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico, del 93% de las violaciones a derechos
humanos, y de grupos insurgentes, a cargo de 3% de éstas. Nace de la
incapacidad del sistema de justicia —procuración y administración—
para dar confianza a la población. Cesará cuando se recupere el
sentido del Estado, que significa hacer justicia por las vías
constitucionales.
Se
les ha linchado a pedradas, o quemándolos vivos, a turistas inocentes sólo
porque fotografiaron a menores, a algún juez o a ladrones. En todos los
casos hay una comunidad dispuesta a dar oído a rumores y sorda las más
de las veces a las razones que nacen de la cordura. Todo está en
peligro, todo les puede ser arrebatado: sus niños, sus mercancías, sus
derechos; eso sienten, y actúan a partir de la rabia y del desamparo.
Catarina recoge sus telares y se dispone a tomar el camión que la
depositará tres horas después cerca de casa. En mi hogar, de regreso,
se ha quedado su presencia: un camino de mesa me recuerda un portal en
Antigua, una sonrisa, las historias de amor de una familia que borda sus
penas con hilos de seda y las exhibe con gracia, como la vida misma. |