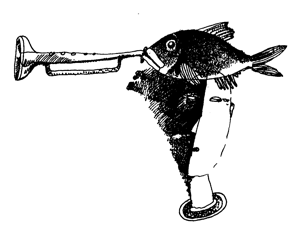|
Territorio de la desilusión* |
|||
| Saúl Rosales Carrillo | |||
|
|
|||
|
Saúl
Rosales Carrillo |
Los
pasos del joven obrero reptaban por el territorio de la desilusión. En
vez de aterrizar desde la altura insignificante de la vida convencional
tropezaban con la piel de la tierra, la rasguñaban, la raspaban;
levantaban nubecillas que desvirtuaban el negro de los zapatos. Sin
embargo, Damián caminaba con la cabeza alta, regida por su rígida
verticalidad, como evitando el riesgo de que alguna inclinación la
gravara y la pusiera a surcar, con sus pensamientos como arado, la
corteza pulverizada de las calles sin asfalto. Miraba a lo lejos y su
vista se perdía en el vacío. En la profundidad, las cosas evidenciaban
la frontera tras la que se extendía el limpio infinito, la imantada
inmensidad. Los filos bajos de los pretiles de las bajas edificaciones,
los cerros de suaves sinuosidades y blancura caliza asentados en el sur,
el horizonte prolongado en el norte, dilataban lo insondable.
“Inmensidad, inmensidad abajo / inmensidad, inmensidad arriba”, le
había hecho decir ese paisaje a Manuel José Othón.
Pino
alpino de los Alpes, pinabete La
vista del joven obrero se perdía, rozando las frondas de verde parduzco
cargadas de polvo, en el oriente ilimitado del oriente, en la infinitud
inimaginable y de angustia sofocante. Latómica,
latómica, latómica. La poca letra y el mucho ritmo siguieron induciendo al hedonismo por el fatalismo. Ven
negra vamo a gozá El
brazo de Aurora se enganchó en el brazo de Damián. La obrera entregó
una limpia sonrisa a la cara del joven compañero que la miró con más
desdén que indiferencia. A
la derecha de la joven pareja, el Tajo del Coyote conducía el agua
cedida por un derivador del río Nazas. La corriente escamoteada al
torrente principal que al llegar a la comarca se dispersaba en una red
de canales de riego, pasaba por las esclusas reguladoras de la edificación
que la gente conocía como Casa Colorada y, en ingenua exageración,
como Presa del Coyote. Era una casa de compuertas de pocos metros
cuadrados que con su apariencia arquitectónica peculiar del porfiriato,
planos y líneas de estilo neoclásico tardío, había quedado dos o
tres cuadras a la espalda de la pareja de obreros. En la Casa Colorada
que coronaba cinco compuertas de un ancho menor a dos metros, pilas de
ladrillos bermejos recocidos sostenían muros que enmarcaban tres
ventanas de arcos rústicos que miraban al oriente y sostenían hiladas
concebidas para simular listoneados horizontales y repisas. Las cinco
esclusas controlaban el caudal de los riegos agrícolas requeridos por
las labores extendidas al oriente de la ciudad, núcleo urbano todavía
muy dependiente de una economía sostenida por los ejidos, las pequeñas
propiedades y los ilegales latifundios francos o simulados, diseminados
más allá de la periferia de Torreón. En el campo, el agua anegaba,
fecundaba y se dejaba hundir en la superficie pródiga que se convertiría
en algodón. También se dejaba evaporar sin alcanzar a saciar la sed de
las temperaturas siempre arriba de los treintaicinco grados y no pocas
veces superiores a los cuarenta en los tórridos veranos propicios para
el cultivo del algodonero.
Desde el puente que atravesaba el tajo en la calle Zaragoza un grupo de
muchachos sin camisa, descalzos y en pantalones de piernas recortadas se
lanzaban al agua. El puente se elevaba más de lo normal como pasillo
estrecho para una sola persona. Lo habían dotado de pasamanos de tubo sólo
en el lado por donde bajaba la corriente fecundante. Poseía esas
características porque sería no para el uso de peatones comunes, sino
especial para técnicos hidráulicos que desde su altura harían
mediciones a los caudales de primavera y verano regulados unos
trescientos metros al poniente, por la Casa Colorada. Los muchachos bañistas
se zambullían en la corriente en un brinco desmañado o en un clavado
supuestamente estético. Nadaban sin estilo, algunos con las manos por
debajo de la superficie, como perro, otros salpicando su alboroto de
brazos y piernas. Se abandonaban al caudal impetuoso para bogar hasta el
próximo puente peatonal, cruzado sobre el tajo en la calle Valdez
Carrillo. Después salían con dificultad agarrándose del zacate,
hundiendo los dedos de pies y manos en el borde lodoso para regresar al
puente alto de la Zaragoza y volver a exhibir sus saltos, de preferencia
cuando los viera algún transeúnte. El
joven obrero le contó a Aurora que había deseado meterse a la
corriente brava del tajo cuando cursaba el tercero o cuarto de primaria.
No se atrevió, intimidado por las palabras preventivas y las imágenes
bondadosas de su madre. Después lo olvidó. En
el agua verde del tajo rebotaba la tarde que avanzaba hacia las
diecinueve horas. La vida del universo y las ínfimas vidas ignoradas se
derrumbaban sobre la corriente y desde allí se dispersaban para colmar
lo posible y lo imposible. El verde translúcido del agua, el zacate que
se prohijaba en los bordes, la franja de tierra humedecida entre el
caudal y la alta superficie reseca, los chasquidos y rumores del líquido
inquieto, eran prolongación de la luz infinita de la tarde.
* Fragmento de la novela inédita “Iniciación en el relámpago”. |
||