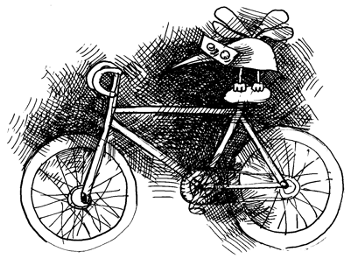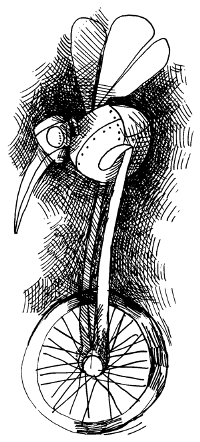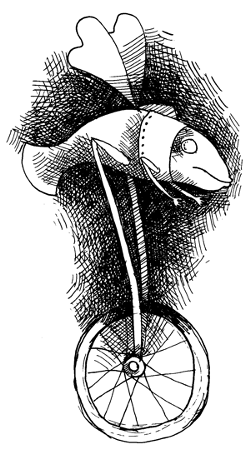|
Torri
en el diván de Freud*
|
|
|
Fernando Martínez Sánchez
|
|
|
Fernando Martínez Sánchez
Escritor y periodista. Profesor de literatura en la UIA Torreón.
Cronista de la ciudad. Ha publicado Nada y ave, Suma presencia, Los pájaros del atardecer e Innovación
y permanencia en la literatura coahilense, entre otros. Algunos de
sus textos han aparecido en la revista Fronteras
y en el suplemento cultural de La
Jornada. |
|
Entiendo. Los sueños no son difíciles de
alcanzar. No necesito dormir para experimentarlos. Al caminar por
calles, plazas y mercados, cuando recorro los barrios en mi bicicleta
—el más útil de mis objetos personales— escapan las fantasías de
mi mente. Parece como si pedaleara por la orilla de la playa. Chispazos
de mis sueños alcanzan los finos tobillos femeninos, los cabellos
perfumados de sirena, los ojos que retratan la belleza del paisaje.
Despierto, aunque no desdeño la rotundez de las formas de las
vendedoras de fritangas en el marcado, y de las nanas que sacan a
pasear, en sus cochecitos, a los críos a su cuidado.
La valentía me corre por las
venas cuando casi vuelo valido de mi bicicleta. Montado en mi sillín,
como el Manchego en la silla de Rocinante, también me siento capaz de
enderezar entuertos y satisfacer a dueñas y duquesas. Sin temor al vértigo,
ensamblados en la nariz mis espejuelos, me lanzo al encuentro de las
aventuras más insólitas. Tan valiente y temerario como Francois
Villon, pero más honesto, que le conste a Alfonso.
Tampoco son ajenas a mis sueños
las mecanógrafas al servicio de la secretaría y las dependientas de
los grandes almacenes. A pesar de mi bibliofilia, tal vez, ¿por qué
no?, cambiaría el más valioso de mis incunables por un solo beso de la
más guapa de mis alumnas. No crean en mi misoginia. Todo es culpa de mi
timidez.
A vencerla me ayudan mis
amigos. Me siento feliz cuando puedo disfrutar con ellos de espectáculos
frívolos, abundantes vicetiples y tonadilleras. El colmo de mi
felicidad soterrada, cuando compartimos la mesa con Lupe Rivas Cacho,
por ejemplo, y disfrutamos las delicias gastronómicas del café La Ópera.
Luego, en alegre pandilla, ya solos, recorremos —pasados los postres y
el ajenjo— los lugares secretos de la ciudad.
Mi distracción favorita es
la contemplación de la belleza femenina, y mi mayor goce, hasta ahora,
acariciar las pastas de una edición príncipe, solazarme con la
perfección, gracia y colorido de sus ilustraciones, leer
multiplicadamente el año de edición y el pie de imprenta. Oler las
hojas gruesas y palpar las huellas dejadas por los tipos de imprenta y
las planchas de los grabadores. |
|
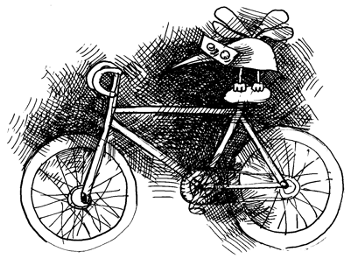
|
|
|
|
Si no
fuera por uno que otro incunable, mi corazón y mi alma jamás hubieran
latido y alentado con el ritmo y la dimensión del amor. Acompañado de
mis libros es menos penosa la soledad. Abro con avidez los folios de algún
volumen comprado a Gamoneda o los hermanos Porrúa. La hoja del cuchillo
se desliza entre los folios con la misma intención que mi virilidad por
el cáliz femenino. Violar el libro, aspirarlo, tocarlo en su textura de
pasta española o percalina; pasar suavemente los dedos por el delicado
relieve de las planchas, admirar los lomos y las guardas, mirar una y
otra vez el año de impresión y la firma de la casa editora.
Es la locura del amor que he
conocido. Es el vicio del coleccionista y, también, por qué no
decirlo, la pasión por la belleza. Después, guardar mi tesoro en el
lugar de honor de mi biblioteca, dentro de un estuche transparente y
contemplarlo, todos los días, con el franco anhelo de gustarlo y
gastarlo a fuerza de mirarlo y olerlo. Pero, desflorar un libro con mi
afilado abrecartas de marfil, penetrarlo, llegar al fondo de su entraña,
absorber todas sus letras, es un lance que mucho tiene que ver con el
erotismo y mi afán de coleccionista. Hace poco leí a un tal Sigmund
Freud. Con mi voracidad de lector, no tardaré en hallar mi id, sin necesidad de postrarme en algún diván vienés.
También vibra la felicidad
en todo mi ser cuando, con mis amigos, especialmente con Alfonso Reyes
(mi leal y verdadero), disfruto de algún hallazgo literario: una página
ironizante de Oscar Wilde, un cuento de Gaspard
de la Nuit, un “Mimo” de Marcel Schowb dando a luz quíntuples
de poesía, un capítulo de Stevenson preñado de aventura, una noche
florentina de Heinrich Heine, brillante de puñales y espadas desnudos,
o una inservible, para mí, lección del Caballero de Seingalt, para
aprender a ser galán.
El peso del agobio me empequeñece
más y quedo hablando solo, tartamudeando, incomunicado del mundo, si no
recibo cartas de Pedro o Alfonso. Quizás me bastaría en ese momento la
compañía de Antonio Castro Leal —aunque discutamos sobre Walter
Pater—, o la conversación con Antonio Caso —a pesar de que casi
siempre aturde— o la suave vecindad de Carlos Díaz Dufoo (hijo), de
Alfonso Cravioto o de Valenzuela.
Me entristece pensar que
muchos ya no son mis amigos. Entonces sería formidable empaparme de
Lugones y Laforgue, convertirme en un lunático apacible y gentil para
poner mi grano de arena en la consecución de la paz universal.
Cuando mi amigo Alfonso Reyes
me escribe de París, Madrid o Brasil, el corazón me quiere brincar del
pecho y convertirse en un enorme globo rojo que, inflado de vanidad, se
eleve por encima de los edificios y del monumento a Cuauhtémoc, hasta
perderse entre los vapores del infinito.
Qué orgullo si Azorín o
Valle–lnclán me envían un recadito elogioso por mis Ensayos
y poemas. Entonces vuelve a correr la sangre por mis venas y me
olvido que estoy condenado a ser un personaje chejoviano lleno de musarañas
toda la vida; entonces, para no invalidar mi pasaje por esta tierra, con
un pico y pala me entrego a la tarea de encontrar vetas preciosas de oro
y diamantes literarios para ofrecerlas a Circe, que no podrá negarme el
brillo de sus escamas, la dulzura de su voz y la humedad de sus cabellos
que refresque el ardor de mi frente, aunque, luego, me convide el veneno
de sus labios.
Siempre me he preguntado si
vale la pena ser importante. Ministro plenipotenciario de México en
Madrid y pasear en carruaje para presentar al rey mis cartas
credenciales. Si escribir y leer y amar los libros vale tanto la pena,
en lugar de perseguir y devorar a las muchachas “frescas como
coles”, según López Velarde, ese poeta tan inferior a Rafael López.
Lucir, apenas, una familia discreta de hijos formales y una esposa que
conserve siempre su encanto de Venus Calipeia, y no se convierta en una
vaca pastando en mi jardín. ¿O, será mejor seguir el camino de Carlos
Díaz Dufoo (hijo) o Jorge Cuesta, y desaparecer por lo sano sin dejar
tras de uno más que el breve y acompasado respiro de unas cuartillas
que pronto arrastre el viento, sabe a dónde?
Me acuerdo, a veces, de Torreón
y el ruido desesperante que hacían los chinos en su cafetería al lavar
platos y tazas. De esa ciudad, que siempre es un terregal. Apenas
recuerdo de mi infancia los paseos con el poeta Manuel José Othón, y
las enseñanzas primitivas, y el periodiquito del profesor Delfino Ríos. |
|
|
|
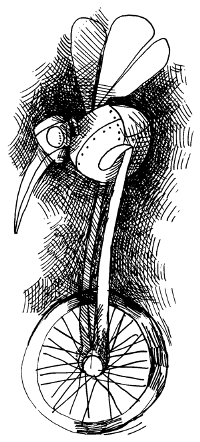
|
|
|
|
En mi
juventud me asustaba presentarme a la casa de mis padres y enseñar las
notas de la universidad, porque papá siempre reclamaba la escasez de
excelencia en ellas. Pero, cuando paseaba por la Plaza 2 de Abril, en
Torreón, no dejaban de entusiasmarme los cuellos de las señoritas y el
ruido que producía el almidón de sus faldas limpísimas al arrastrar
por el suelo o chocar con la tibieza de los muslos.
Cómo me gustaría pasar
largas veladas en París, en compañía de Reyes, Borges, Kafka, Schowb,
Stevenson, Wilde, Pater y Foujita. Qué gusto. Hablar con Villon y los
hermanos Grimm, de los argivos y los unicornios, de las sirenas de
cfrenchas inacabables sembradas de conchas, y de las bibliotecas
infinitas. Una de esas veladas podría estar amenizada por Charles
Chaplin y la Bella Otero. Si
del más allá pudieran llegar don Francisco Goya y Lucientes y su Maja,
obviamente que desnuda, sería de lo más agradable. Alfonso con su don
de gentes podría convencer a Marcel Proust a que abandonara su habitación
forrada de corcho para venir a mojar la magdalena con nosotros y sus
muchachas en flor, y recordarnos para siempre.
No deja de vislumbrar mi
pensamiento las formas de aquella empleada, mi compañera en la dirección
de correos, ¿o fue en Gobernación?; de mi alumna texana, de la Rivas
Cacho o de Tina Modotti; las señoritas Terrés también llegaron a
inquietar mi corazón; pero aquella rotundez de formas de sirvientas y
lavanderas en la flor de la vida, a las que perseguía como abejorro
montado en mi bicicleta, no tienen punto de comparación con nadie.
Tiene razón Andrés Henestrosa cuando afirma que los intelectuales
sentimos una irresistible atracción por las fámulas, esas, agrego yo,
olorosas a maíz recién tostado.
Con dificultad me mantengo en
mis cabales al recordar o sufrir lo estrepitoso de la vida. El ruido
insufrible de los chinos de aquel restaurante de Torreón cuando lavaban
los platos; los rugidos oratorios de Antonio Caso; los desplantes del
otro Antonio (Castro Leal), y el teclear de las máquinas de escribir en
las oficinas públicas donde tanto padecí el infernal y monótono
alborotar del mundo. A pesar de la suavidad y el ritmo reposado de los
cantos metodistas en aquel poblado del sur de Texas, no dejaban de serme
fastidiosos, sobre todo confundidos con el profundo mugir de las vacas y
el ronroneo de los fotingos.
En cambio, el barullo de las
calles del barrio de San Ildefonso o de Santa María o de la Estación
Colonia nunca me disgustaron. Al contrario, disfrutaba la alegría de
las ferias y el pregonar de los mercados. En ellos volvía a escuchar
las voces de mi admirado Arcipreste, de la Trotaconventos y del
Caballero de Seingalt, cuyas memorias me desvelaron —en vano— tantas
veces.
La tristeza me invade cuando
pienso en la soledad y la vejez. En que voy a quedar solo, sin amigos ni
mujer. No soy afecto al llanto ni al moqueo de los pobres personajes de
Chejov, soy más bien estoico de alma, pero mi corazón es de epicúreo,
no dejan de nublarme las lágrimas cuando recuerdo los regaños de mi
padre en Torreón, por las malas calificaciones obtenidas; la ceguera de
mi madre; la acusación infundada de Alfonso sobre el robo del
Covarrubias–Aldrete, y el pensar en todos los años perdidos en cátedras
—inútiles en ocasiones— y en simiescas oficinas burocráticas
repletas de empleados siniestros, o empleados simiescos en oficinas
siniestras, lo mismo da.
Me invade el pánico cuando
pienso en que pude haberme casado y perder mi libertad. Pero vuelvo a mi
sueño de la entrega absoluta de una frágil doncella que, al cabo del
tiempo, descubriré, es la misma de alguna estampa de mis libros
franceses. En donde nunca se volverá ni vaca ni serpiente, y, al cabo
del tiempo, aparecerá como una graciosa estampa de Rubens, colmadas de
rubores las mejillas y encendidos sus labios, recién besados por mí. |
|
|
|
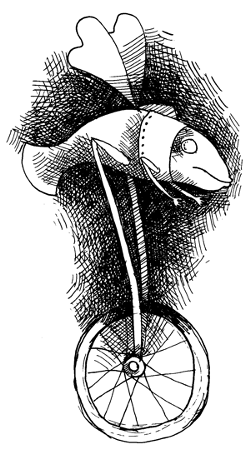
|
|
|
|
Me produce
angustia la posibilidad de morir como un can sin tener siquiera una
sirvienta que me tienda la mano cuando llegue el momento del terrible e
ineluctable trance.
Quisiera ser embajador de México
en Italia, pero no me atrevo a pedirlo, por no lograr que me lo concedan.
Ni siquiera me he casado, y ya saben ustedes... a un hombre pequeño de
estatura como soy yo y... además tartamudo, le es difícil aspirar a
puestos tan importantes. Pido a nuestra Señora de Rocamadour, ya que soy
una de las hojas más altas de su árbol, y —por lo tanto— estoy más
cerca de ella, que me permita ver el desfile de los que vienen y de los
que van, para poder describirlo en una novela de muchas páginas, como las
que quiere Alfonso que invente; pero temo que al acercarme al altar de
Nuestra Señora para rogar que me escuche, se atraviese en mi camino el
incesante reloj burocrático, el de las obligaciones, el que nunca alcanza
para ganar el pan, y menos para dedicar todo el tiempo a escribir volúmenes
y volúmenes como los que perpetra Alfonso, impunemente, ayudado por
Manuela, ¿la zafia?
Aunque, bien mirado, ¿para qué
quiero pedir nada más que llevar bajo el brazo las pocas páginas que
pude arrebatar al misterio de la creación? Me siento satisfecho. Con
ellas logré llevar a cabo grandes hazañas literarias, tantas o más que
aventuras tuvo don Quijote, con una bacía de casco y un escudo de cuero y
una lanza de maltrecho palo. Me cuesta trabajo escribir. No he podido
saber si por flojera, desidia, compromisos de trabajo o porque no me amo
lo suficiente para ser más que Alfonso, Antonio, Martín Luis, Pepe o
Pedro. Me identifico algo con Carlos, será que, en el fondo, tengo vocación
de suicida. Soy un equilibrista de todos los caminos. Un cazador frustrado
de la hermosura gozable con los cinco sentidos. Un escritor venido a
menos. Un mártir de la cátedra, de los horarios y los trámites burocráticos.
Me siento, a veces, como el hazmerreír de las personas, las
circunstancias y las cosas. No tengo estatura de estatua épica ni rostro
para un busto municipal. Destilo una salivilla para atrapar a las mujeres,
pero no tiene siquiera la resistencia de las redes que tejen las arañas
para sorber y gustar a sus víctimas. Soy una paradoja porque el mundo,
casi en su totalidad, me da risa y entristece a la vez. Probablemente me
sentiría a gusto haciendo el papel de polichinela.
Nadie me gana en mis
especialidades librescas, en mi conocimiento de los autores medievales de
poesías eróticas. ¿Quién podría, como yo, escribir en una cuartilla
todo el resquemor de la vida y, además, sin cometer ninguna falta contra
la gramática, ningún solecismo? Soy el mejor cazador de erratas de
imprenta y el mejor autocrítico de mi obra literaria. Aprendí el secreto
de la ironía y la sutileza. Mi pluma sólo hiere, pero causa más dolor
que la misma muerte. Cuando menos es lo que imagino por las reacciones de
quienes han sentido sus desgarraduras.
Algo influí en cultivar al
vulgo con mis verdes ediciones de los Clásicos; y más de un escritor,
que ahora presume, debe a mi cátedra y consejos más de lo que se
imagina. Fui un gnomo escurridizo y mágico, un Gaspar de la Noche. Me
prodigué en saraos y francachelas; vestí en mi juventud como Dios manda;
gocé de las delicias de la gastronomía y de los encantos de la
contemplación pura. Ahora el polvo se acumula sobre los estantes de mi
biblioteca y pienso, a veces, que juego ping–pong con Jorge Luis Borges,
tenis con Franz Kafka y carreras de caballos con Alfonso Reyes. Si pudiera
me casaría con la Sirenita de Copenhague, y luego la invitaría a que pasáramos
a ver a las rameras, en los escaparates, ejerciendo su oficio.
Nadie lo sabe, pero me aterra
la vejez, no tanto por su proximidad con la muerte como por lo que tiene
de estorboso. Las bielas no responderán a la energía que mis débiles
piernas impriman a mi bicicleta. Cada día veré menos, se escaparán las
mil formas de la belleza que huelo y veo aletear en las calles y plazas, a
mi alrededor. Sería terrible morir en mi sillón, frente a mi mesa de trabajo, encima, una hoja
virgen de literatura. Mi cadáver sería descubierto días después, ya
avanzado el proceso emprendido por los agentes que descomponen la carne y
la vuelven polvo.
Me aterroriza que mi obra
escasa perdure muchos años más allá de mi muerte y que pudieran
celebrar el centenario de mi nacimiento con sesudas conferencias de
investigadores extranjeros y el descubrimiento de mi busto, en bronce
color rojizo, en el vestíbulo del Ateneo Fuente de mi natal Saltillo.
Más que nada me gustaría
reposar en la tumba del olvido, que no removieran mis huesos de la morada
que les toque, para llevarlos —por ejemplo— a la Rotonda de los
Hombres Ilustres y que —en todo caso— cuando quieran hacerlo, las raíces
de los abedules y la tierra pródiga ya le hayan ganado sitio a lo que algún
día fue mi entraña.
En el umbral de la senectud
deseo, con fervor, que alumbre más la luz de mi entendimiento, hasta los
últimos instantes. Entonces imaginaría mi vuelta a la infancia para
volver a perderme entre las páginas de los libros de los hermanos Grimm y
desear otra vez violar a la núbil Blancanieves.

*
Texto publicado en la revista La paloma azul, enero–junio de 1989. |