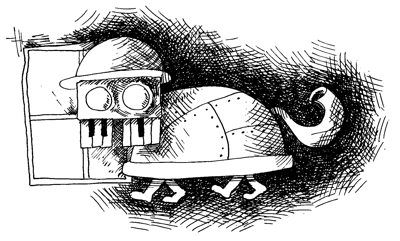|
|
|
La vecina del 402 se levanta por los incesantes chillidos del saxofón.
Se escucha el timbre y, sin quitar la cadena, el saxofonista abre la
puerta. Una ola de quejidos le da los buenos días y él los recibe con
suaves ruiditos de aceptación, sin decir una palabra. Ella ve el cuarto
lleno de pósters de un tal C.P. y olfatea un olor a hierba extraña.
Después de cerrar la puerta, el saxofón continúa sonando a todo pulmón,
sin tener consideración por los tímpanos de la anciana.
Ya
todo está en orden: el florero al centro de la mesa, las sillas
acomodadas y los platos limpios. Tiende la cama; después, sus manos
recorren el piano de pared que está junto a la ventana con escalas
mayores y menores. Mueve los dedos de arriba a abajo, a corta velocidad
y, luego, cuando alguna nota se escapa casi por voluntad propia, la
cabeza cae como un martillo en las teclas. Llega la migraña, se levanta
y desordena todo. El florero está ladeado, una de las sillas en el
suelo, además de una cuchara sucia junto al bote de helado vacío. El
joven que vende tiras cómicas en la planta baja se pone tapones en los
oídos cuando ya el ruido alcanza a sofocarlo.
Minutos
antes de las diez treinta y cinco el ambiente cambia. La estridencia es
opacada por el silencio, los vecinos descansan los oídos e incluso
salen a los balcones. El pianista asoma la cabeza, el baterista acerca
los tambores y timbales al balcón; el bajista sale también y el
saxofonista se sienta en un riesgoso barandal. Se emboban con el simple
hecho de saber que la mujer pasará dentro de un instante.
Como
si fuera un horizonte lejano que no está a más de dos cuadras, la
mujer aparece en una esquina. Cuatro suaves golpeteos de madera marcan
el inicio de una canción: cada día distinta según el movimiento
urbano y la orientación del viento, pero la canción gira siempre en
torno al rojo y la mujer.
La
batería toca figuras ondulantes, acordes no sólo con el ir y venir de
las caderas de ella, sino también con los coches y los perros que pasan
a su lado; incluso, con el platillo marca el ritmo de su cabello al
moverse con el viento.
El
saxofón toca dulce y alocado la cobriza y femenina mirada. La respiración
controlada y yuxtapuesta a la escucha de los tiempos se convierte en un
rojo corazón. Entonces el aliento suena como un alivio, se vuelve el
cantar de lo inalcanzable.
El
piano, amante fiel, va de su mano como un caballero, sin proezas.
Limitado conscientemente a acompañar con acordes arpegiados el paso de
la mujer, va tocando los cambios de su semblante. Funciona también como
protector invisble de ella, de los transeúntes y del resto de los
instrumentos. Por momentos el piano proteje su propia lujuria.
El
bajo sirve de zapatos rojos, cuida los errores del grupo, los vidrios y
las piedras que están en el camino de la mujer. Toca el rojo que trae
puesto, el de su vestimenta y su actitud. Se puede saber que la música
la invita al baile cuando ella se mueve al unísono del fraseo que
llevan los músicos. Pero jamás se ha dignado a voltear hacia el
edificio.
Continúan
todos en una orquestación hasta que la mujer desaparece, ahí termina
la canción, pero siempre a sabiendas de que sonará al día siguiente.
Desde sus balcones, los músicos se felicitan y saludan con señas,
regresando a las malas entonaciones, al destiempo y a la depresión.
Un
día como todos la mujer no pasó: un taxista que desobedeció las
instrucciones del semáforo la atropelló. Esa noche el baterista sufrió
un infarto fatal. Entregados al alcohol, lloran; sólo el piano toca a
la memoria de ella creyendo que la mujer escogió una ruta más corta a
la calle Cabildo donde trabajaba. El resto abandonó la música. La
mujer del 402 hace visitas, no para quejarse, sólo para saber si todo
está en orden con el de barba espesa. Únicamente quedó el murmullo de
la esquina de Juramento y Amenábar. |