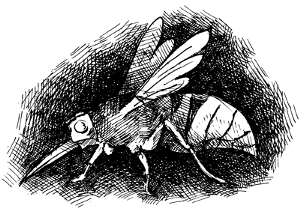|
Leonor Paulina
Domínguez Valdés
Profesora de tiempo e investigadora en el Departamento de Humanidades de
la UIA Torreón.
|
|
Todo,
absolutamente todo es contingente, todo es fortuito, todo es efímero, y
es por eso que el hombre se vuelve hacia Dios y posa su mirada en un ser
trascendente, en el que sí es infinito... eterno, inagotable,
todopoderoso, ahistórico... Dios.
Lo demás,
es incierto, contingente, pasajero y fútil, tanto como nuestras vidas.
Pero lo que resulta absolutamente incomprensible e insoportable para
todo ser humano, es entender que la muerte no es sino una conclusión
del continum
de la vida del hombre.
Ciertamente,
las personas hemos sido dotadas de una enorme sensibilidad, misma que
nos hace ser vulnerables y frágiles, y por tanto, nos conduce al apego
hacia aquellas figuras u objetos amorosos en relación con los cuales
mantenemos un vínculo. Ese apego a la o las figuras amadas, ese lazo de
interdependencia que nos ata existencialmente, solamente se separa por
la acción de dos fuerzas poderosas; una de ellas es la muerte y la
otra, el odio. Sin embargo, aunque el odio rompe el vínculo del amor,
mantiene viva a la persona mediante la fuerza del resentimiento (del latín
resentire:
“volver a sentir”), de tal manera que cuando el sentimiento del amor
se ve eclipsado por el sabor a hiel y acíbar de la ira añeja y de los
impactos de bala del maltrato, se torna en color negro de desesperanza y
rabia que se superpone al blanco de la entrega absoluta, inocente
—ingenua credibilidad a ciegas—.
El resentimiento es un vínculo
que el ser humano ha creado, para no separarse de aquello que en un
momento dado amó intensamente, de aquello a lo que quiso tanto... es
una resistencia a la muerte del objeto amado.
La muerte, la muerte real, la
muerte física, esa que llega cuando el corazón ha dejado de latir,
cuando se ha exhalado el último suspiro, esa es la que nos separa
definitivamente y para siempre de aquellos a quienes amamos o a quienes
odiamos. Es esa experiencia dolorosa que nos deja su impronta cuando
aquellos a quienes amamos nos dejan, cuando se separan temporal y
espacialmente, para unirse definitivamente en ese todo cósmico que
compone el universo.
La muerte, la partida de
aquellos con quienes tenemos un vínculo de amor, por más ambivalente
que sea, viene a significar la vivencia de la propia muerte, la
ausencia, la falta de capacidad para entender, para aceptar y asumir
nuestra indefensión, nuestra vulnerabilidad, nuestra finitud y en última
instancia, nuestra limitación.
La agonía, la anunciación de la separación,
cuando es lenta y larga, se convierte en una situación que llega a
parecer común para quienes la viven y la enfrentan, es parte de lo
cotidiano, de lo ordinario; la vida diaria involucra la fatiga física,
mental y psico–afectiva que ello representa.
Pero
un día, la muerte, esa silente presencia siempre anunciada y nunca
hecha realidad, por fin se nos presenta con su rostro impasible e
inexpresivo, con su paso sigiloso y suave, con su implacable vocación,
con su irrenunciable encomienda, con su voluntad férrea e inamovible
ante la cual no pueden los rezos ni las súplicas, ni todo el llanto que
habrá de salvarnos algún día, ni todo el dolor, ni la angustia, ni la
ofrenda de la vida misma o del amor.
La muerte se instaura en un
instante, en un solo momento que no es sino el momento justo, porque no
hay otro, no es antes ni después, es solamente ahora, en este instante,
en este segundo... ahora, ahora entrará con su altivez acostumbrada,
con toda su soberbia que nos desafía, ahora helará de un solo tajo
nuestros huesos, nuestras almas, nuestras mentes. Ahora nos cegará y
nos dejará sordos y mudos, y nos taponará el llanto y dejará en
nuestro corazón una profunda herida narcisista que nos recordará que
somos frágiles y vulnerables y que inevitablemente, también estamos
envejeciendo y habremos de morir un día.
Cuando el otro agoniza y
muere, todos aquellos y aquellas que le rodean mueren con él–ella un
poco: mueren a la realidad imaginariamente construida por todos y cada
uno de ellos, mueren a los roles que eternamente han desempeñado,
mueren al estereotipo creado en torno a ellos por las figuras totémicas,
que sin haber sido devoradas, han muerto. Todos morimos un poco también
a la inocencia, a la bondad innata que a fuerza de golpe y golpe se fue
pulverizando... morimos con el–la que muere, cuando se mueren de una
vez y para siempre, también mueren los vínculos que nos unen y nos
atan consanguíneamente, si es que la relación que existe entre los
diversos miembros de la familia, se ha sostenido solamente gracias a la
existencia de un ancestro común.
El inminente advenimiento de
la muerte marca un hito en la vida de aquellos cuyas existencias han
sido trastocadas por el tipo de relación que se ha establecido entre
los diferentes integrantes del sistema familiar y el o los ancestros
comunes ahora próximos a irse.
La enfermedad prolongada, la
agonía y la separación final no dejan nada oculto, no permiten que
nada se esconda, nada se puede disfrazar y aquellos sentimientos que
“no existían”, que estaban suprimidos, aquellos movimientos “del
alma” que nunca irrumpieron en las vidas de las personas, poco a poco
y repentinamente surgen para causar una total revolución interna en los
sujetos, misma que a través del fenómeno de abreacción cobra forma
como una realidad evidente y ostensible.
Las filias y las fobias se
exacerban, los recuerdos que celosamente se guardaban en el inconsciente
se disparan y emergen, para dar paso al desfile de actitudes que emanan
de toda una historia “desconocida”, “suprimida”,de celos,
envidias, experiencias de abandono, traición, manipulación, dominación,
ingratitud, maltrato y abuso, de competencia, de la experiencia vívida
de libertad ante la desidealización y muerte simbólica de las figuras
totémicas que los diversos miembros de la familia han erigido de entre
los grupos de pares.
Todos, absolutamente todos
los descendientes de los ancestros comunes, se sitúan en la misma
posición y ninguno de los miembros de la familia tiene un rango
superior que le ubique como figura de autoridad en relación con los demás
integrantes del sistema. Ante las situaciones límite y el
desmoronamiento de la pirámide familiar, el sistema toma una estructura
diferente y así como éste sufre cambios, sus miembros también los
experimentan.
La homeostasis familiar que
otrora se mantenía intacta, se descompone y se altera para dar paso al
caos, al desorden y a la inestabilidad. Los hijos e hijas atraviesan una
serie de procesos internos producto del impacto doloroso que causa en
ellos el inexorable advenimiento de la muerte de los padres. Cada uno de
los miembros de la familia vivirá su realidad, de acuerdo con su única
y personalísima manera de vincularse con sus figuras parentales.
Ante el drama de la
experiencia límite, no queda espacio alguno que permanezca oculto al
secreto y al silencio eterno. Todos los misterios se develan y todos los
mitos sucumben ante la implacable certeza de la realidad. Todo se mueve
y se trastoca: los afectos, sentimientos y emociones; la salud física y
mental; las rutinas y los ritmos de vida personales.
Las experiencias límite,
también ponen al sujeto frente a frente con su historia personal y
familiar, le sitúan ante sí mismo y ante los demás, con toda su
desnudez. El sujeto se mira a sí mismo con sus azules y sus rosas, sus
luces y sus sombras, sus fantasías y sus deseos ocultos, sus
sentimientos “buenos” y “malos”, mismos que para ser precisos,
no son ni lo uno ni lo otro, sino que sólo son lo que son.
Las relaciones familiares
organizadas en subsistemas que forman coaliciones y colusiones se
desintegran, dejando solos a cada uno de los integrantes del sistema en
proceso de reestructuración y ahí, en la soledad, en la tremenda
indefensión y en el desvalimiento, todos y cada uno de los miembros de
la familia se ven obligados a mirarse a sí mismos, a volcarse sobre sí
mismos, para así poder redefinirse ante los otros y entonces, poco a
poco y de repente, como por arte de magia, se cumple el desideratum
freudiano que nos recuerda que ¡ahí donde ello es el yo debe advenir!
y sin jamás haberlo deseado, sin sospecharlo siquiera, los caballos sin
nombre cabalgan por la mente del sujeto a todo galope y en tropel, mostrándole
a su paso con toda la firmeza de que son capaces, aquella parte de la
historia de su vida que había permanecido en las cavernas de la
inconciencia, aquella angustia sin nombre, aquel temor y dependencia
extrema capaz de paralizar al más libre; esa depresión eterna, amiga
acompañante y compañera de existencia, aquel temor que pudo permitir
que casi llegaran a matar al ruiseñor... temor disfrazado encantadora,
cautivadoramente de amor. Amor que aprisionó a Edipo y Electra, que
encadenó a Prometeo y lo hundió en las cavernas,
amor–temor–rencor, disfraz multicolor que mantenía cautivos a todos
los actores de la obra de teatro que si tiene fin, la obra de la vida
que acaba cuando alguien se muere.
Edipo, Electra, Prometeo
Encadenado y nuestro ruiseñor que casi ha muerto se levantan uno a uno,
silentes, mudos, maltrechos y dolidos. Se yerguen sobre sus pies
deformes y aletean queriendo despegar aún cuando se miran a sí mismos
con las alas rotas y con las manos y los pies encadenados, los ojos
ciegos después de cincuenta años en la oscuridad, para afirmarse de
una sola vez y para siempre como mujeres y hombres intensos y sensibles,
y finalmente libres.
El reconocimiento de la
libertad les otorga el don de la visión y les arranca de los ojos el
velo que los mantenía encadenados y presos. Pero el poder de ver, el
poder de convertirse en un guerrero águila, exige un precio y obliga al
sujeto a mirarse a sí mismo como realmente es: en su desnudez .
El hombre, la mujer que ahora
se ha diferenciado de sus figuras parentales; el hombre, la mujer que ya
no está muriendo con el padre, con la madre, renace en medio de la
tragedia y del drama... nace a la vida, a su vida, ya no como una
extensión de la figura del padre–madre o de ambos, sino como él–ella
misma.
En un primero momento,
Prometeo Liberador del Fuego llora amargamente por los años perdidos
durante el cautiverio; el ruiseñor herido desea morirse al no poder
reconocer su canto, al no poder volar; Edipo se horroriza de sus pies
deformes y Electra se extasía en su diferencia y se paraliza. El
hijo–hija liberado y vuelto a la vida por la muerte, se arrastra
penosamente por el suelo que pisa, llora su pena y su condena largamente
vivida. Ante sus ojos desfilan uno a uno sus victimarios, sus verdugos,
quienes los traicionaron, los abandonaron, maltrataron, engañaron,
utilizaron, manipularon, reprimieron, ofendieron, golpearon física,
psicológica, verbal o intelectualmente.
De pronto, sin más ni más,
la vida le reclama al guerrero que se convierta en águila para volar
con las alas extendidas, el rostro desafiante y la mirada proyectada
como una lanza que se arroja al universo. El ruiseñor ha muerto, lo
mataron y se perdió su canto y su ternura, pero el espíritu guerrero
del niño muerto despertó a la mañana siguiente y era un ave de presa.
Prometeo Liberador del Fuego
se ha aferrado a la vida con sus manos, Edipo camina y está dispuesto a
devorar a Yocasta, Electra a Atlas y el hombre–mujer sometidos en el
nombre del padre, de la madre, de los otros, están dispuestos a
reconocer su sombra (en el sentido junguiano) y a saberse capaces de lo
sublime y lo terrible, saberse amables y amantes, ángeles y demonios, víctimas
y victimarios, y nunca más rescatadores de alguien, más que de sí
mismos.
La sombra se revela ante el hombre–mujer que
ha sido liberado como el misterio develado de su verdad oculta. La
sombra es la fuerza de la bestia que le rescata de la muerte y que es
capaz de dar muerte también. La sombra es la pasión oculta e ignorada,
el sentimiento no sabido, no conocido, inexistente, insensible. La
sombra es la pulsión de agresión en toda su expresión, la sombra es
el deseo de destrucción, la envidia, los celos, el odio y la venganza.
La sombra se dibuja como el aura bordeando el cuerpo de Edipo, de
Electra, de Prometeo Encadenado, el del hijo–hija parental, el del niño
herido, y como el águila rapaz, les defenderá de la agresión de las
sombras ajenas; de los miedos, de la manipulación, de las penas, de las
vergüenzas ajenas; de las historias, los sufrimientos, los complejos,
los miedos, las culpas y las incapacidades ajenas.
El guerrero águila, poderoso
Nahual, se yergue sobre sus patas en la cima del mundo, para hacer su
mundo, para construir su mundo y su vida... aunque sea tarde, muy tarde,
demasiado tarde quizás. Los demás miembros del sistema familiar, todos
y cada uno de ellos, habrán de buscar y encontrar lo suyo propio, y
habrán de construir y edificar sus existencias desde su propia
realidad, desde su circunstancia y su situación en el mundo en donde
todo, absolutamente todo es contingente, todo es incierto, todo, menos
la muerte. |