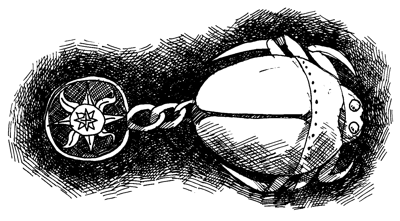|
Raúl
Olvera Mijares
Ensayista, novelista y traductor. Estudió filosofía en Monterrey y en
el Principado de Liechtenstein. Su obra, aún inédita, comprende tres
novelas, un libro de cuentos, otro de ensayos y diversas traducciones.
Actualmente es editor y columnista del periódico Vanguardia
en su natal Saltillo. |
|
Techné y alétheia
(técnica y verdad) son dos términos griegos que no coinciden por
completo con nuestras definiciones modernas de arte y verdad. Techné
era un término que se aplicaba en la antigua Grecia a todo tipo de
producción que se hiciera con destreza, es decir, que se realizara de
acuerdo con unos principios y reglas establecidos. Techné
no tenía el sentido más bien especializado de bellas artes, sino que
se refería a todo cuanto era producido por un artesano o un artista
indiscriminadamente.
Alétheia
tampoco se entendía como una concordancia entre la cosa y la
inteligencia, sino como un desvelamiento prístino, originario del ser.
En el fondo estas dos voces griegas nos traen a la memoria otras de
origen latino: pulchrum
y bonum (hermoso y bueno), que
junto a id,
unum,
aliud, res y verum
(ello, uno, otro, cosa y verdadero)
conformaban eso que los filósofos del medioevo conocían
como los trascendentales.
Fue en realidad Platón, en su diálogo “Cármides”, al tratar de
las etapas que el alma humana ha de recorrer para alcanzar la sabiduría,
el primer autor en la historia del pensamiento de Occidente en hacer
referencia a lo bello y a lo bueno, demostrando el modo cómo ambos
conceptos son intercambiables. Según Platón, el alma, antes de ser
recluida en el cuerpo, contempla las realidades más altas. Al ser, sin
embargo, encarcelada en algo físico, se olvida de todo. Es así que,
poco a poco, a medida que crece, va recordando parcialmente las verdades
de las que alguna vez gozara en todo su esplendor. Cuanto más avanza en
su camino hacia la perfección, más participa de la visión del bien,
bajo la especie de lo bello, lo verdadero, lo uno, la causa y la medida.
Así adquiere el alma la noción cabal del ser y del no ser.
Tomás de Aquino creía
firmemente que los transcendentalia
convertuntur (los trascendentales son intercambiables),
que la verdad, el bien y la bondad podían transformarse entre sí. El verum
era una adæquatio rei et intellectus
(adecuación entre cosa y entendimiento). El bonum era una adæquatio
voluntatis et
boni
eius (adecuación entre la voluntad y su bien) y el pulchrum era también una suerte de concordancia o
consonancia de la voluntad con un bien contemplado mediante la
inteligencia. El mismo Aquinate admitía que bonum
et pulchrum ratione differunt, quia pulchrum addit supra bonum ordinem
ad viam cognoscitivam (el bien y la belleza son diferentes
por su razón de ser, pues la belleza implica sobre la bondad un camino
hacia el conocimiento). Es evidente que esta definición no es todo lo
clara que pretendía ser. |
|
|
|
Tomás de Aquino fue algo más claro cuando no intentó definir en
estricto sentido lo bello, sino más bien describir algunos de sus
rasgos esenciales. En el Comentario de los nombres divinos
se refiere a la belleza como: a) claridad y consonancia en cuanto un
objeto bello evoca siempre en nosotros un sentimiento equivalente, b)
integralidad porque al objeto bello no le falta nada en el ser, c)
equilibrio o uniformidad del objeto hermoso, y finalmente d) debida
proporción de su simetría, esto es, la perfecta igualdad del objeto
hermoso consigo mismo. Tampoco en estas notas encontramos una
originalidad particular, sino más bien los ecos del “Fedro” de Platón,
de la Poética aristotélica y de la no menos valiosa Epistula
ad Pisones de Horacio.
Una cuasi descripción fenomenológica se debe al doctor Angélico, pulchra
sunt quæ visa placent (son hermosas las cosas que aun
contempladas deleitan). Es la vista, como para el Estagirita, el más
noble de los sentidos. También Alberto Magno ofrece una definición de
lo bello recurriendo a una metáfora visual: claritas est resplendentia forma supra partes materia proportionatas (la
claridad es el resplandor de la forma por encima de las partes
debidamente proporcionadas). Tomás agrega que el sensus
delectatur i Reus sibil similibus, quid i eius aspecto seu cognitione
quietetur appetitus (el sentido se regodea en aquello que le
es similar, pues con su contemplación o conocimiento se aquieta el
apetito).
En otro lugar apunta igualmente que solos
humo
delectatur i Pisa pulchritudine sensibilium secundum ipsam (solamente
el ser humano se regodea en la belleza de las cosas sensibles a causa de
ella misma).
Es patente que la estética medieval hizo ciertos progresos y es como
escribe Humberto Eco en La definizione dell’arte:
La
revelación de un arte como recta
ratio factibilium (la causa correcta de aquello que puede
producirse)), hecho técnico operatorio, disposición de materiales
conforme a un orden impuesto no sólo por la sensibilidad, sino
principalmente por el intelecto; la belleza sintetizada en los tres
criterios de la integridad, la proporción y la claridad, no podía
dejar de ejercer una función liberadora entre tantas hipótesis
fútiles y decadentes de los románticos que constituían un lastre para
la especulación estética.
Desde
la perspectiva de la semántica formal la pregunta por la relación
entre arte y verdad no es sencilla. Una discípula de Ernst Cassirer,
Susanne Langer, en su obra Sentiment
and Form se plantea este difícil problema y llega a la
conclusión de que las obras artísticas, a pesar de su fuerte carácter
simbólico, no son símbolos en estricto sentido, sino cuasi símbolos,
y su lenguaje, el arte, es un cuasi lenguaje, ya que su contenido semántico
nunca es interpretable de una manera unívoca. En estricto sentido, el
arte no nos diría nada en concreto, y sin embargo, nos comunicaría
algo.
Fue
Alexander Gottlieb Baumgarten, en su celebérrima Aesthetica
publicada entre 1750 y 1758, quien nos legara una iluminadora
definición de esta disciplina en tanto que scientia
cognitionis sensitivæ (ciencia cognoscitiva sensitiva). De
nuevo, como en los medievales, nos encontramos aquí con un conocimiento
y una sensibilidad, sólo que no meramente yuxtapuestos, sino
amalgamados en la expresión “conocimiento sensitivo”.
Langer
retoma esta aísthesis
baumgartiana y la redefine en términos de una sensibilidad
especializada en sentimientos de orden muy peculiar, dirigidos hacia el
reconocimiento de la justa proporción, simetría y unidad de las obras
de arte. No se trata en este lugar de sentimientos en tanto que meras
sensaciones, como experimentar los cambios de temperatura o los influjos
de un estado de ánimo, sino de verdaderos sentimientos de un orden
superior. Es claro que al igual que algunos fenomenólogos, Langer
admite una jerarquía de valores.
Para hallar una solución
plausible a este complicado problema de las relaciones entre arte y
verdad habrá que esperar hasta 1935, cuando Martin Heidegger publica Der
Ursprung des Kunstwerkes, donde enseña que techné no significa
meramente artesanía ni mucho menos “técnica”, en el sentido que
hoy en día asignamos a este término, sino más bien un modo de saber,
de episteme.
Para los griegos la esencia
del saber radicaba en la visión, en la más alta acepción de este
concepto. El haber visto algo supone siempre que ello se halla expuesto,
develado ante nuestros ojos. Alétheia es precisamente el desocultamiento (Enthüllung)
de lo existente. La alétheia
es la verdad en el sentido no corrompido de un discurso categórico vacío,
no es ya una mecánica concordancia o adecuación, sino el mostrarse
mismo del ser. Desde luego, Heidegger no está solo al hacer una
afirmación semejante, lo preceden los presocráticos, en particular,
Heráclito, y modernamente, la rica tradición de la filosofía
austriaca iniciada por Franz Brentano y seguida por Edmundo Husserl y
Alejandro Pfänder, y de la cual el mismo Heidegger no sería más que
un epígono. El arte, pues, nos muestra algo, nos enseña, nos devela el
ser, y en esa medida, nos conduce a la verdad: es la Verdad.
|