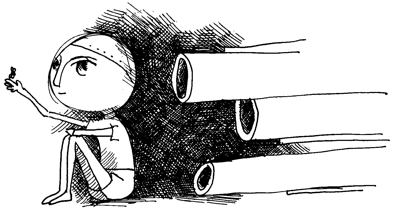|
Miguel Báez Durán
Egresado de la licenciatura en Derecho por la UIA
Torreón; recientemente fue profesor de asignatura en el área de
Integración de la misma Institución. Maestro en Letras Españolas por
la Universidad de Calgary, Canadá. Ha publicado ensayos en la
antología Hoy no se fía; y los libros Vislumbres de cineastas y Un
comal lleno de voces. |
|
Un hombre gordo y desaliñado, de lentes y cachucha,
entra a una institución bancaria en Michigan, Estados Unidos, para
abrir una cuenta y recibe como premio a su elección un arma de fuego.
Después de examinarla y aprobarla, se vuelve hacia la empleada y le
pregunta con una mirada socarrona si no considera peligroso para el
banco regalar armas de fuego a cambio de la apertura de una cuenta. Al
cabo, sale triunfante y sonriente del lugar, agitando el rifle por
encima de su cabeza.
Este es sólo el comienzo del documental Bowling for Columbine* (2002)
—en castellano, algo así como Jugando
al boliche por Columbine— dirigido por el irreverente
Michael Moore, ese mismo hombre gordo y desaliñado de las primeras imágenes.
El título de la cinta —recibida con aclamaciones en mayo del año
pasado durante el festival de Cannes y primer documental en competición
después de cuarenta y seis años de la ausencia de este género entre
las aspirantes a la Palma de Oro— hace alusión a la tragedia ocurrida
en abril de 1999 en la preparatoria Columbine de Littleton, Colorado,
suburbio de Denver, y su contenido, aunque no se refiera de forma
directa a temas tan de moda en el país del norte como el terrorismo o
Irak, le otorga al espectador algunos indicios sobre el origen de la
violencia dentro (y por ende fuera) de los Estados Unidos.
Tampoco se trata de un acto de beneficencia a favor de los
sobrevivientes en el boliche de la localidad. Moore, con humor tan
despreocupado como su aspecto y tan desenfadado como pudieran admitir
los límites del buen gusto, es además responsable de otros
documentales provocadores de polémicas en su país como Roger
y yo (1989), del programa de sátira política La
cruel verdad y más en corto, de un libro sobre el gobierno
actual de George Bush hijo, que estuvo censurado durante algún tiempo
tras los ataques del once de septiembre por cuestionar, entre otras
gracias, las relaciones financieras del presidente gringo con Osama bin
Laden. La censura le costó a Moore ser uno de los autores más vendidos
del año pasado.
Aunque por su título se podría suponer que la temática del filme sólo
gira alrededor de Columbine, esta presunción provocaría conclusiones
falsas. Los asesinatos de la escuela preparatoria, cometidos por los
ahora infames (y aún más famosos que sus víctimas) Dylan Klebold y
Eric Harris, sirven más bien como excusa para analizar y denunciar el
problema de la violencia y las armas de fuego en los Estados Unidos. A
pesar de que el ejemplo lacerante de Columbine siga flotando durante la
cinta entera, el punto central es cuestionar la cultura estadounidense
desde la médula para encontrar respuesta a tantos asesinatos carentes
de sentido. |
|
|
|
Por lo tanto, Moore le plantea varias preguntas al espectador. Entre
ellas, ¿por qué en Estados Unidos mueren más de once mil personas
cada año en incidentes relacionados con armas de fuego, cifra
apabullante si se le compara con las de países como Japón, Gran Bretaña
o Canadá? Y si los medios masivos de comunicación, las asociaciones de
padres de familia y las autoridades le echaron la culpa de la tragedia
en Columbine a la música de Marilyn Manson, a los juegos de video y a
las películas de Hollywood, ¿por qué no hicieron lo mismo con el
boliche —de ahí la otra parte del nombre del documental—, ya que
ese deporte era el que estaban practicando Klebold y Harris justo antes
de la masacre? Este planteamiento llega a su punto climático cuando
Moore aparece al lado de dos de los sobrevivientes de la masacre (uno de
ellos en silla de ruedas) frente a K–Mart para manifestarse en contra
de la venta de balas en esta cadena de supermercados, pues fue ahí
donde los dos jóvenes asesinos consiguieron alimentar sus rifles y
metralletas.
Pero Moore no se conforma con lo poco. Luego de exhibirse como un
entusiasta de las pistolas de juguete desde su infancia y confesarse
ganador de un concurso de tiro en su juventud, entrevista a miembros de
grupos paramilitares convencidos de que sólo ellos podrán defender a
sus familias y a sus pertenencias del ataque de un enemigo nebuloso y,
con ello (sin necesidad de otro instrumento que su cámara) pone en
evidencia la estupidez de estas personas. Durante las dos horas del
largometraje, el realizador logra alternar momentos en verdad
desgarradores con los hilarantes. De entre los primeros se encuentra una
secuencia armada con la canción “What a Wonderful World” como fondo
musical y con imágenes sangrientas de las muchas intervenciones de los
Estados Unidos fuera de sus fronteras, destacando los nombres de Chile,
Panamá y, por supuesto, Afganistán, cada una con su saldo aproximado
de muertos. Como remate, los ataques del once de septiembre también con
su número de fallecidos, bastante menor al compararse con los
anteriores. Sólo con la ayuda de estos escasos minutos, más de uno en
Estados Unidos consideraría a Moore como antipatriótico y traidor.
En cuanto al factor de la
hilaridad, el director se alía con animadores del estilo de South Park (Matt Stone, uno de los creadores de la serie,
quien por cierto, asistía a la preparatoria Columbine) para completar
otra secuencia, esta vez en caricatura, en la que se resume la historia
de paranoia, miedo y angustia de los Estados Unidos desde la llegada de
los colonos en el Mayflower, hasta nuestros bélicos días. Al final,
concluye el recorrido por el tiempo con una perfecta familia de los
suburbios pequeño–burgueses, una familia feliz pero ahora sí que,
como canta el lugar común, armada hasta los dientes; una familia como
podría haber sido la de Klebold o la de Harris.
Ante esta obsesión de vivir guarecidos en un búnker con cáscara de
residencia, Moore realiza un viaje hacia su frontera norte, la de Canadá,
país donde según la densidad de población hay tantas armas de fuego
por cada habitante como en Estados Unidos. Si los canadienses y los
estadounidenses son tan parecidos, parece afirmar Moore, ¿por qué sus
vecinos del norte no se matan al mismo ritmo que ellos? Compara así las
costumbres en ciudades tan pequeñas como Windsor, más allá de
Detroit, y en no tan pequeñas como Toronto, donde en algunos sectores
descubre sorprendido el realizador por su propio pie y propia mano, que
la gente no cierra sus puertas con llave. Al preguntarles la razón por
la que se muestran tan confiados en el género humano, ellos sólo se
encogen de hombros. Algunos afirman haber sido víctimas de robo o
vandalismo una o dos veces en sus vidas. Pero eso es todo.
De regreso en su país, Moore se presenta frente al productor del
programa Cops
(ya refriteado en nuestras tierras) y le prepara el camino para admitir
que el retrato negativo de las comunidades negra e hispana bosquejado
por su bodrio televisivo se debe al afán de mantener un alto nivel de
audiencia. Moore le propone, con su característica mordacidad, una
emisión donde se persiga no ya a raterillos de poca monta, sino a los
criminales de cuello blanco (léanse los de Enron).
|
|
|
|
Todos los caminos conducen a Ben–Hur. Al menos así se dibuja el
trayecto de Moore cuando por fin llega a la residencia del actor
Charlton Heston, presidente y portavoz de la “National Rifle
Association” (NRA),
principal defensor del derecho de posesión de un arma de fuego en los
Estados Unidos. Ese mismo gordo desaliñado del principio del
largometraje se aprovecha de su membresía vitalicia de la NRA
(increíble pero cierto) para tener acceso al actor y la entrevista le
es concedida. Heston, antes Ben–Hur o Moisés en mamotretos bíblicos
de antaño, es aquí la encarnación del hombre de raza blanca, alto,
impotente, republicano, conservador, ceñido por viejas tradiciones,
pero también decrépito y degradado. Se enfrenta entonces a los
cuestionamientos de Moore: ¿por qué organizar mítines de la NRA en comunidades afectadas por homicidios premeditados y accidentales
cometidos con armas de fuego? No hay respuesta. ¿A qué se deben las más
de once mil muertes cada año por estas mismas causas? ¿Qué tiene de
diferente los Estados Unidos con países como Canadá, donde abundan las
armas de fuego o Japón, donde abundan los juegos de video o de
cualquier otra parte del mundo, donde abundan las películas
hollywoodenses? Heston titubea. El anciano plantea por fin la hipótesis
de la diversidad cultural. A ella le echa la culpa. Es el colmo de la
idiotez y la intolerancia. No hay manera de retractarse y termina la
entrevista con cierto aire abrupto. El director sólo le deja como
recuerdo a la estrella apagada la foto de una niña de seis años
oriunda de Flint, Michigan (pueblo natal de Moore) muerta en la escuela
primaria gracias a un accidente por arma de fuego. El argumento del
realizador no es nada endeble.
Sin embargo, se le podría
criticar a Moore la forma radical de presentar el asunto y de erigir a
Heston como tótem de la ignorancia y a Marilyn Manson —también
entrevistado antes de uno de sus conciertos— como faro de la razón.
Resulta obvio el carácter antitético creado por Moore a la hora de
abordar a estas dos figuras públicas. Por un lado, a mitad del
documental, la entrevista del músico sumido en sus duelos fantasmales,
con voz ronca pero articulando a la perfección, con claridad y haciendo
notar que no es un pueblerino. Por el otro, en los últimos minutos, la
plática del actor aislado en su mansión de Beverly Hills, con palabras
confusas, balbuceos acordes con su edad y el franco patetismo de alguien
congelado en la ideología de otros tiempos. Y aunque Manson es el único
que da una hipótesis lógica sobre la locura de Columbine (“Lo único
que necesitaban Klebold y Harris era ser escuchados”), no deja de ser
criticable la figura pública de este rockero, no tanto por sus
constantes intentos de escandalizar desde lo superficial (maquillaje,
ropa oscura, trasgresión genérica, palabras altisonantes e
invocaciones al diablo) a una sociedad puritana y fácilmente
escandalizable, sino por sacar provecho económico de esta supuesta
imagen contestataria y demoniaca.
A pesar de lo anterior, no dejan
de ser persuasivos los embates de Moore contra la cultura del terror en
los medios estadounidenses, una cultura según la cual lo más
apremiante es proteger territorio y propiedad privada contra el enemigo
cuya diferencia puede ser racial, cultural, religiosa o sexual. No
importa en realidad quién sea mientras exista siempre la amenaza de ese
enemigo oculto que hoy puede ser un musulmán iraquí o un afgano
terrorista, puesto que ayer era un ruso comunista, un kamikaze japonés
o un nazi alemán. Y si se trata de crítica y diversión fundidas, de
aleccionar al mismo tiempo que se arranca una carcajada, Michael Moore
logra dorarle la píldora a sus espectadores como pocos cineastas lo
hacen. Quizás a la larga este documental tenga la distribución que
merece en nuestro país. Aunque eso sería pedir milagros.
Torreón,
febrero de 2003

* Bowling for Columbine
(2002), dirección: Michael Moore, producción: Kathleen Glynn y Jim
Czarnecki. |