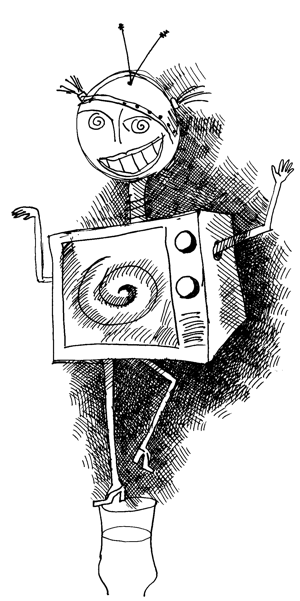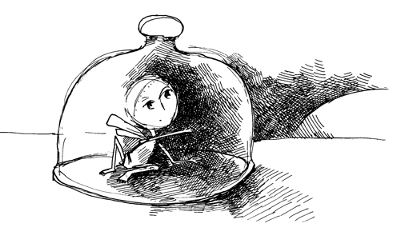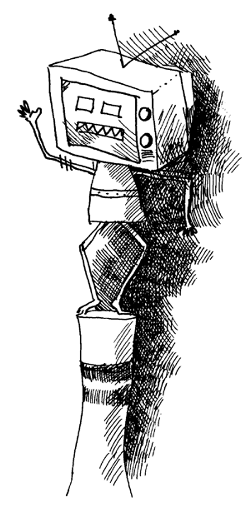|
Renata Chapa
Licenciada
en Comunicación por la UIA
Torreón y maestra en Educación Superior con especialidad en
Investigación. Actualmente es docente en el área de Historia y
Comunicación del ITESM, Campus Laguna y colabora en la sección editorial de El
diario de Chihuahua. |
|
Para
mis renatas:
Iberia, Aitana e Ivana
Si
es verdad que el futuro de una sociedad está en su educación,
no es menos cierto que el futuro de la educación está en los seis
primeros años de vida.
Juan Valls y Julio Riñón,
Los aprendizajes tempranos
“Nadie
estudia para ser padre”, es una frase popular que necesita ser
actualizada de inmediato. En sentido estricto, quien tiene hijos cuenta
con el rol de padre y cree que con haberlos engendrado obtiene per
se la condición de mayor peso, o quizá la única, para
poder considerarse padre o madre. La formación de los hijos, pues, se
deja al libre albedrío, a lo que el sentido común indique o a lo que
marque el azar ya que, como se mencionó atrás, si nadie estudió para
ser padre, es la “escuela de la vida” la que irá determinando cómo
proceder con la educación de los hijos.
Las
consecuencias de esta manera casi ciega de enfrentar la paternidad
pueden ser muy distintas entre sí —desde recién nacidos abandonados
en basureros hasta niños sobreprotegidos y con la sombra del padre o de
la madre siempre encima—, pero todas tienen un común denominador: la
imposición del bienestar de los padres y el desperdicio de las
potencialidades de los hijos. En este rango de comportamientos que van
desde la desatención total hasta el cuidado excesivo, es comprensible
la existencia de una conducta egoísta tanto en los padres como en los
hijos porque, como es natural, ambos luchan por satisfacer sus
necesidades y obtener lo que desean (reconocimiento, cariño, libertad y
entretenimiento, entre otros elementos).
En
la relación padre–hijo es de suponerse que son los primeros los que
cuentan con más fundamentos para discernir y más experiencias de dónde
partir, así que la voluntad del adulto es la que prevalece sin que ello
signifique que tenga la razón. Es paradójico que en este tiempo
caracterizado por el flujo y la abundancia de datos, la ausencia de una
sencilla información sea lo que provoque que queden nulificadas múltiples
oportunidades de desarrollo integral en los pequeños.
Entre
las obras dedicadas al estudio de la enseñanza de los infantes destaca Los aprendizajes tempranos
(Casals, Barcelona, 1998),* donde Juan Valls y Julio Riñón exponen que
en la década de los años cincuenta, en Estados Unidos, un equipo
multidisciplinario se preocupó por desarrollar una metodología que
combinara contenidos de neurología y educación con la finalidad de
poder estimular a los niños/as en el periodo en el que su cerebro
cuenta con más plasticidad y aprende de manera significativa, es decir,
de los cero a los siete años. Comentan los autores que
...existe un inmenso potencial de inteligencia al nacer que, por diversas
razones —genéticas, traumáticas y ambientales— no llega a
desarrollarse, y lo que es peor, se pierde. La causa principal es la falta de estímulos (...)
La organización neurológica no se produce de forma gradual e
indefinida, sino que existen momentos cruciales. Si en estos periodos de
tiempo no recibimos la estimulación necesaria, quizá ciertas
capacidades no puedan desarrollarse nunca
(...) El crecimiento significativo del cerebro se acaba hacia los
seis–siete años. A partir de esta edad, la facilidad para introducir
nuevos datos en el cerebro es, de hecho, mucho menor (...) Las únicas
limitaciones a la creación de un ambiente que favorezca la estimulación
de nuestros hijos son las que los padres por ignorancia, egoísmo o
comodidad, nos creamos.
|
|
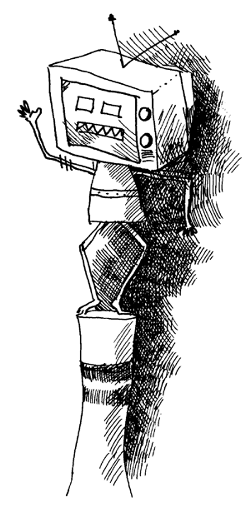
|
|
Los conocimientos sobre enseñanza precoz o aprendizaje temprano (AT)
en el caso de España, señalan Valls y Riñón, comenzaron a aplicarse
hace muy poco, en 1980; y en México, sólo unos cuantos investigadores
y maestros conocen sobre el tema del AT,
mientras que un grupo aún más reducido de profesores —no se diga de
padres de familia— lo lleva a la práctica. La mayoría de los
educadores quizá intuyan la capacidad de aprendizaje de los niños al
referirse a ellos con una frase trillada (y cursi, por cierto): “Son
como esponjitas: todo lo absorben”; sólo la enuncian y nunca ofrecen
una explicación pedagógica completa y profunda que explique el porqué
de dicha habilidad cognitiva y la manera en que puede ser aprovechada
esa capacidad de aprendizaje de los pequeños. Los
aprendizajes tempranos afirma que “si nos planteáramos
seriamente lo que podemos hacer para dar a los niños y niñas la
oportunidad de materializar sus capacidades de aprendizaje en el período
de máxima plasticidad del cerebro tomaríamos conciencia de lo
desfasado o inadecuado de muchos de los planteamientos que les
proponemos”.
Como
refuerzo de los principios del AT,
existe la teoría de las inteligencias múltiples (Nicholson–Nelson
K., Developing student’s multiple
intelligeces, New York,
http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiples.htm);
ésta plantea que los hijos, junto con sus padres y maestros, deben
desarrollar
de manera integral las áreas lingüístico–verbal, lógica–matemática,
espacial, corporal–kinestésica, artística, naturalista,
interpersonal e intrapersonal con la finalidad de que los pequeños no
accedan a una sola clase de conocimiento, sino que tengan un mosaico de
experiencias y conceptos afianzado desde sus primeros años de vida para
que los aprendizajes subsecuentes se lleven a cabo de una manera más
sencilla, rápida, con sentido y, por tanto, motivante. Sin embargo, la
realidad es muy distinta.
Se
ha señalado que, como las decisiones sobre la formación de los hijos
se toman en una especie de ambiente laissez
faire, prevalece la idea de que
al enviarlos a la escuela quedan cubiertas las necesidades
educativas más apremiantes. El resto de la información que los niños
reciben con insistencia por otras fuentes y que, según enuncian los
investigadores, su cerebro aprehende con demasiada facilidad, no se
analiza ni se discrimina y mucho menos es contextualizada por sus
padres. Éste es el caso de los mensajes televisivos que han tomado el
lugar de los padres y de los maestros en lo que a formación cultural
corresponde.
En
diferentes investigaciones, estudiosos mexicanos de la comunicación han
demostrado que los alumnos de primaria recuerdan a largo plazo los
contenidos televisivos, mientras que los adquiridos en la escuela son
olvidados con gran rapidez. Al estar expuestos por periodos prolongados
al televisor sin restricción u orientación alguna, se fortalece cada
vez más este estímulo en el cerebro de los niños, quienes manifiestan
lo mucho que les apetece ver y oír la TV y no así, ver y oír a sus maestros o a sus padres. De la
televisión, entonces, adoptan modelos de vida, ejemplos a seguir, al
grado que ser “como los de la tele” es un valor deseable dentro de
la cosmovisión de los infantes.
Los constructores y patrocinadores
de los mensajes televisivos saben que si existe un segmento del mercado
fácilmente manipulable: es el de los niños; y que las ventas quedan
aseguradas al mantenerlos entretenidos. Caricaturas, series,
telenovelas, concursos y programas de distinta índole han sido diseñados
para atraer de los pequeños su atención y no su reflexión. El caso más
reciente, y emblemático, es el del programa musical Código
Fama, un producto más dentro del boom
de los reality
shows.
Código Fama surgió
para encontrar nuevos talentos infantiles en las áreas de la actuación,
el baile y, principalmente, el canto. Uno de los ganchos con los que se
buscó convencer a la audiencia de la importancia del programa musical
fue que, de los concursos de canto pasados (Juguemos
a cantar; América,
ésta es tu canción), había nacido un grupo de cantantes
que ahora se escuchan en la radio, que aparecen en la TV
y que cuentan con proyección internacional. Con esta idea como premisa
fundamental inició la fuerte campaña promocional de esta emisión cuyo
eslogan fue el siguiente: “Para ser famoso, sólo necesitas el código
correcto: Código Fama”.
Por
si aún estaba en duda la penetración de la TV
en la población mexicana, específicamente de las producciones
de Televisa, basta indicar que fueron 38 mil 234 niños y niñas los que
respondieron a las audiciones de Código Fama en las plazas de México, Veracruz, Tijuana,
Guadalajara, Chihuahua y Villahermosa. De esta impactante cifra fueron
seleccionados cuarenta niños y niñas que a partir del primer domingo
de febrero del 2003 compiten para quedar entre los diez finalistas.
Quien obtenga el primer sitio del concurso será contratado de inmediato
para protagonizar la siguiente telenovela infantil de la empresa de los
Azcárraga y, con ello, arrancar una sólida carrera en el mundo del
espectáculo musical.
Ante los ojos de un padre ingenuo y
de un pequeño enamorado de la TV,
Código
Fama representa la oportunidad soñada, más aún si los niños
cuentan con habilidad para cantar. Quién podría sospechar siquiera que
entre tantas sonrisas, música y diversión este reality
show esconde un intento macabro, digno del mismo Luzbel, que
busca perpetuar los esquemas de venta y consumo de productos masivos
chatarra, incapaces de agregar un dato valioso al marco referencial de
los concursantes, de sus familias y de los televidentes.
Los señalamientos a Código
Fama han sido múltiples. El primero tiene que ver con el
tipo de personajes que promueve como ejemplos para los niños. Luis
Miguel, Paulina Rubio, Cristian Castro, Paty Manterola, Thalía...
cuesta trabajo comprender por qué le desean a un niño inocente un
futuro lleno de poses, de arrogancia, de bloof,
de despilfarros, de vacuidad. No puede ser posible que los pequeños
crean que su felicidad radica en llegar a ser como Chayanne o como
Eduardo Capetillo. Las niñas están deseosas de dejar de serlo para
mostrar su cuerpo, ser fotografiadas en poses seductoras, cantarle al
amor y al desamor en medio de contoneos, y sentir que por ello son
personas valiosas y queridas por la multitud. Sólo basta imaginar a
cualquiera de estos chicos dentro de diez años más, tal vez enfermos
de egolatría, con severas limitaciones para comunicarse de manera
verbal, con ningún texto de calidad leído, pero eso sí, con esas ínfulas
de quien trae el bolsillo rebosado de billetes por ser un “artista
famoso”.
Otro señalamiento es el de la
explotación ilimitada del sentimentalismo. En el sitio de internet de Código
Fama se enuncian los siguientes casos registrados durante las
audiciones. Los hechos, al haber sido protagonizados por niños, toman más
fuerza por su autenticidad (no se olvide que los pequeños, con la
intención más transparente, sí creen en la TV
y ella forma parte de su mundo) y son manejados con todo el amarillismo
y el chantaje posible para capturar a la audiencia y conmoverla:
(Llegó
un) niño que reunió dinero con la ayuda de sus amigos y familiares,
además de trabajar como paquetero para conseguir el dinero necesario
para viajar al lugar donde realizaría su audición. Otro niño derramó
lágrimas por ver el apoyo de su mamá, quien se formó en el lugar del casting
desde un día antes para lograr alcanzar una ficha. Una niña teme no
ser seleccionada porque no puede ver, pero piensa seguir luchando por su
sueño. Otra niña, también invidente, quiere llevar a través de su música
mensajes de paz. Otro pequeño, a quien siempre le ha gustado cantar,
piensa ganar en Código
Fama para ayudar a su papá, que trabaja como mecánico. Un
niño viajó desde muy lejos para llegar a la audición, sin importarle
el frío y el cansancio. Otro más lloró al interpretar su canción,
porque le recordó a un ser querido. Una niña, con la ayuda de su papá,
compuso un tema especial de Código
Fama.
|
|
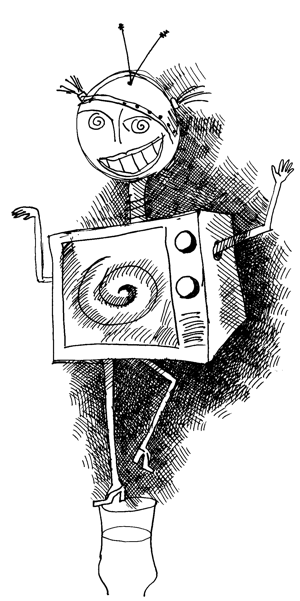 |
|
La misma sensiblera explotación continuó en las dos emisiones
especiales transmitidas antes del arranque formal del concurso. Los niños
rompían en llanto emocionados al entrar en el escenario y ver un
resumen de su vida con imágenes de sus padres, hermanos, amigos,
mascotas, etcétera. Ernesto Laguardia, conductor del programa, con toda
la escuela lacrimógena adquirida en las telenovelas, les hablaba bajito
y se apoyaba en algún dato del video para preguntarles mañosamente qué
le dirían en esos momentos a la hermanita que ya no está, qué sienten
por su papi que se encuentra en el Cereso, cómo ayudarían a su papá
que es jardinero. Los niños lloraban más y más; sus padres, sentados
entre el público, también lo hacían, y los camarógrafos no dejaban
de registrar aquellos rostros invadidos por la emoción.
Un tercer aspecto criticable de Código
Fama es el de las letras de las canciones elegidas para el
concurso. Con edades que van de los nueve a los trece años, algunos
participantes se encuentran en la última etapa de su infancia y otros
comienzan la adolescencia. Luego entonces en ninguno de los dos casos
resulta coherente escuchar letras que dicen “confundí tu piel de nácar
con la mañana/ tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada/ el
que calla otorga y sé que estás enamorada”; “que la mujer se
someta a su hombre/ pero una mujer como yo no te merece/ te quedó
grande la yegua”; “muchos quieren escalar a mi altura/ los que
intentan se han ido muriendo/ soy el jefe de jefe, señores”;
“corro, vuelo, me acelero/ por estar contigo/ y empezar el juego/ y
encender el fuego del amor”; “acariciar y besar a mi amor como no lo
hice nunca/ descubriré que el amor es mejor cuando todo esté
oscuro”; “es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me
estremezco”. Los niños son entrenados durante una semana para su
presentación dominical y entre gemiditos, meneos sexys y caritas
emocionadas exponen a través de la letra de las canciones el rencor, el
desamor, los apetitos sexuales, la vida del narcotraficante más
poderoso, etcétera. Y mientras interpretan los éxitos de los Tigres
del Norte, de Límite o de Timbiriche, sus padres les aplauden y siguen
entre dientes las canciones.
No cuesta mucho trabajo adivinar qué tipo de datos fueron consumidos
por estos “chaparros”, como les llama Laguardia, durante sus
primeros años de vida, especialmente en la etapa en la que el cerebro
aprende con más facilidad y marca el futuro desarrollo, cuando los niños
son como “esponjitas”. Con honda tristeza se puede inferir que 35
mil niños mexicanos, y seguramente muchos más, están convencidos que
el código correcto para ser famoso lo encontrarán al ser cantantes que
estremecen a la muchedumbre con letras infames (tanto en forma como en
contenido) y con un estilo interpretativo por demás chabacano. Nuestros
chicos creen que la fama radica en el show
bussiness y no en las ciencias exactas o en las humanidades,
por ejemplo.
A todas luces queda evidenciado un
fenómeno psicosociológico propio de esta época. Los niños quieren más
afecto, más reconocimiento, más atención y en su intento por dejar de
pertenecer a la masa y salir del anonimato, buscan la opción que está
a su alcance y, como es de esperarse, ésa se la brinda la televisión,
su padre/madre sustituto/a. Ser cantante es el ideal tanto de niños
como de jóvenes y adultos, y generación tras generación se va
reproduciendo este esquema sin que salte a la vista un posible remedio.
No es que dedicarse al canto sea en sí criticable. Si se tiene la
habilidad y la destreza, es prudentísimo usarlas, pero con ciertos
lineamientos que promuevan la integridad de quien puede defenderse a
plenitud como artista, así como de los que lo escuchan. Y por lo visto,
esto no es propio del ambiente de la farándula.
Mientras en varios
comerciales aparecen Laura Flores y Ernesto Laguardia previniendo sobre
los distintas maneras en que se abusa de los niños y recuerdan con
precisión que “maltratar a un niño es dañarlo para siempre”, por
el otro lado la misma Televisa promueve Código Fama, un concurso donde los niños y sus padres son
usados para reforzar los cuadros de cantantes que seguirán embobando a
miles a cambio de dinero. ¿Qué es muy complicado advertir que con
concursos como Código
Fama también se daña a los niños para siempre? Mientras la
educación de los hijos siga depositándose en el “ahí se va” o en
los medios masivos, mientras los padres refuercen con su ignorancia la
promoción de basura mediática y dejen de acercarse a sus hijos, el
cerebro de los más indefensos seguirá atiborrándose de escoria. Es
una infamia que por la culpa de otros un niño pierda la valiosa
oportunidad de vivir experiencias que lo harán un ser humano pleno en
mente y en espíritu, un individuo satisfecho de haber aprovechado su
vida a cabalidad, humanamente.

*Le
agradezco a Sergio Raúl García —doctor en Educación por la
Universidad de Barcelona y director del Instituto Pedagógico de Formación
Profesional, A.C.— haberme facilitado la bibliografía adecuada para la
configuración de este artículo. |