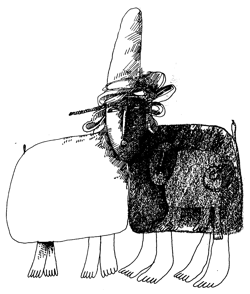|
Jaime
Muñoz Vargas
Licenciado en Ciencias de la Información y candidato a maestro en
Historia. Investigador en el Archivo Histórico Juan Agustín de
Espinoza, sj, y coordinador del taller literario de la uia
Torreón. Ha publicado, entre otros, El
augurio de la lumbre, Pálpito
de la sierra tarahumara y El
principio del terror. Recientemente obtuvo el premio nacional
de novela “Jorge Ibargüengoitia” con Fervor
de Santa Teresa. |
|
Primer tranco: iniciación deefeñolátra
Como la mayoría de los provincianos de este tiempo, la noción del df
me fue dada por la tele. Recuerdo que en el inicio de la primaria una
maestra nos explicó en el aula que México era, además de nuestro país,
la capital de la República, el df.
Por supuesto, no quedó muy claro a qué demonios se refería. En la
infancia, los mapas son abstracciones de compleja asimilación y apenas
entendí que en México había otro México llamado oficialmente Distrito
Federal. Pero la tele, como digo, ya era muy poderosa a
mediados de los setenta. Televisa no tenía competencia. Chespirito
comenzaba el ascenso a su fama con el usufructo de la ñoñería; Raúl
Velasco ya era totalmente vacuo, aún tenía pelo y —gracias a México,
magia y encuentro, Siempre en domingo y Aún hay más— duraba seis
maratónicas y peligrosas horas en el aire dominical; Los Polivoces
—Armándaro Valle de Bravo y el policía Enrique Cuenca, para más señas—
se correteaban en jardineras de Insurgentes o Reforma; Jacobo
Zabludovsky ya era nuestro Goebbels y usaba sus espantosos audífonos de
caparazón; Ángel Fernández gritaba ¡gooooooool! como ningún otro y
Fanny Cano, con su Yesenia, hacía estragos en
la educación sentimental de las señoras. Ése era nuestro ingenuo
contacto con la capital. La tele era, como todo, un negocio centralista
y nos creaba a los provincianos la idea de que en el país lo más
importante, lo único, era la capital, el df,
el punto del universo donde estaba La Televisión.
Menos frecuente, el roce con el df
nos llegaba a los niños de La Laguna como enigmático fetiche.
Algunos compañeros de la primaria tenían primos, tíos, abuelos en la
Gran Ciudad. Yo frisaba apenas los 8 ó 9 años cuando escuché por
primera vez una curiosa palabrilla: chilango.
Supe por un compañero de primaria y afortunado vacacionista que él tenía
“primos chilangos”, y que en verano se pasó dos meses en el df,
compartiendo con ellos largos paseos en Chapultepec, en el metro, en el
Zócalo, en la basílica, en la Torre Latinoamericana, en Bellas Artes,
en el estadio Azteca. Por esa sola aventura, mi cuate se erigió en el
cosmopolita del salón, en el único que había establecido contacto con
la ciudad donde jugaban el América, el Atlante, el Cruz Azul, el Atlético
Español y los Pumas, es decir, el 25 por ciento de los equipos de
primera división. Y recuerdo con reciclada envidia cuánto me asombré
cuando narró su incursión al “coloso de Santa Úrsula” para ver un
cotejo de la Máquina tricampeona contra las Chivas. Él no lo supo,
pero gracias a sus elogios del Gato
Marín, del Flaco Quintano, del Kalimán
Guzmán y anexas, me convertí en un creciente fan de los Cementeros. En
otras palabras, debido a los ojos de un buen cuate y por magia
contaminante, como postula J.G. Frazer en La
rama dorada, yo tuve contacto con los seres mitológicos de
la capital, los futbolistas que sudaban la gramilla del Azteca y que
todos los fines de semana salían en la tele de mi lagunera y
provinciana buhardilla. |
|
|
|
Mi tacto frontal del DF se dio en 1977. Un maestro de secundaria organizó para mi grupo un viaje
de estudios —ésta es una metáfora— en el destartalado
autobús de la federal “Ricardo Flores Magón”. Fue un periplo
formidable, pues cuarenta y tantos espinilludos salimos de La Laguna
para recorrer Tamaulipas, Veracruz, Morelos, el df
y no sé cuántos sitios más. En Tampico vi barcos gigantes, en
Tecolutla me inauguré en el estupor marino, toqué los muros de San
Juan de Ulúa, entré a las grutas de Cacahuamilpa. Cuando llegamos al
DF, no se me olvida, mis hormonas estaban en ebullición por una compañera
de la secundaria llamada Claudia, la primera mujer a la que apetecí con
instinto de perro. Quizá por eso la capital de esa primera excursión
hoy me parece afantasmada, demasiado nebulosa en la memoria. No me
interesaron Bellas Artes, el Zócalo, las líneas del alucinante metro,
el castillo de Chapultepec. No. Nada. El mundo, el universo estaba en
Claudia y mis sentidos eran sus esclavos. Recuerdo que subí los
escalones de la Pirámide del Sol junto a ella, y mi único deseo era
seducirla, no comprender el sentido de las ancestrales edificaciones.
Claudia —así suele suceder— no accedió a mis demandas y lo único
que conseguí con ese prendamiento fue desperdiciar mi primer encuentro
con la capital, con la gran urbe que ya nos llegaba por la tele
convertida en un monstruo complejo, voraz, indescifrable.
Volví al df
en 1983. Era estudiante de la carrera de Comunicación en la que invertí,
no sé si bien, cuatro años de mi vida. Como tal, todavía con densa
credulidad, me integré a un corro de ocho compañeros que anhelaban
conocer los intestinos de Televisa y de Imevisión. Con una carta de
nuestro rector, los ocho mocetones entramos a los foros de San Ángel y
a los estudios del Ajusco. Vimos la grabación, vaya horror, del xe–tu
conducido por René Casados y Érica Buenfil; también entramos
al foro donde César Costa y Alejandro Suárez urdían La
carabina de Ambrosio. Con enorme vergüenza nostalgio ese
tiempo inútil, pues en lugar de establecer relación con las
innumerables zonas de interés en la capital, ambicionaba saber, con
respetuosas mayúsculas, cómo se hacía Televisión Profesional. En
resumen: un viaje de asco, incluidas las ingentes bacanales despachadas
en alguna habitación del hotelito La Fayette, ubicado en el centro histórico.
Segundo
tranco: re–conocimiento del
DF
o la vindicación del chilango
En 1984 se dio mi conversión a la secta literaria, y mi saludable y
beligerante apostasía de la ingenua ambición televiscosa. A partir de
ese año, puedo decirlo sin afán proselitista, mi vida cambió por el
contacto de los libros. Como era previsible, muchas de mis ideas han
sido modificadas gracias a una página, gracias a un párrafo, gracias
incluso a una frase. Debo mi primera revelación verbal de la ciudad de
México, la más notable y acaso la más duradera, a Función de
medianoche (Era–sep,
1986), el libro que recoge los ensayos de vida cotidiana que José Joaquín
Blanco publicó en unomásuno
entre 1978 y 1979. Allí están, como a flashazos, mis primeros
reconocimientos ciertos, auténticamente hondos, sensibles, de la
capital. La crónica brillante de José Joaquín, su desgarrada ternura,
su insobornable juicio del poder y, sobre todo, su minuciosa bitácora
de solitario/solidario transeúnte capitalino me dejaron tan
entusiasmado que, a mi modo, durante algunos meses intenté el estilo de
aquellos textos pero aplicado a las ciudades laguneras. No olvidaré,
por ejemplo, las obras maestras de Función
de medianoche, ensayos–crónicas que no caerán de mi
memoria porque debido a ellas entendí, o creí entender, el fascinante
amor/odio que le profesan al DF quienes lo habitan, quienes gozan/padecen las ventajas de su centralismo
y el turbio decurso de su inmediatez. “Panorama bajo el puente”,
“Mercado sobre ruedas”, “Plaza Satélite”, “La plaza del
metro”, “Frío de sábado por la madrugada”, “Un Fausto de
Lindavista” y otras piezas del minucioso Blanco me guiaron por la
capital mucho mejor que cualquier viaje de estudios. Función
de medianoche me pareció desde aquel primer acercamiento una
especie de manso apocalipsis, una descripción poética y rigurosa,
delicada e implacable, de aquella megalópolis que por su grandiosa
monstruosidad obliga al ciudadano a elegir en un resignado águila o
sol: amarla/odiarla o huir.
Luego
vinieron otros libros, claro, y casi todos me confirmaban el pálpito de
Función
de medianoche. Uno de ellos fue
Perspectivas mexicanas desde París: un diálogo con Carlos Fuentes
(Corporación Editorial, 1973), entrevista donde el autor de Terra
nostra se explaya frente a James R. Fortson, director en
aquel momento de la revista Él,
una especie de Playboy
azteca. A mediados del 73, Fortson interroga a Fuentes en París y le
pregunta si piensa regresar a México para residir permanentemente allí.
El novelista responde que viaja a la capital con mucha frecuencia, que
tiene amigos y esas cosas, y en sus palabras asoma demasiado la oreja
una visión catastrofista que desde entonces es referencia obligada
cuando pienso en el DF: Ahora
México es una ciudad sin misterio, sin comunicación entre la gente
(…) una ciudad donde el obrero emplea tres o cuatro horas en
trasladarse todos los días de su casa al trabajo. Es terrible; no se ha
resuelto el problema básico de los medios de transporte urbanos. Pero
abundan los yates en Acapulco. México es una ciudad donde no se puede
caminar, tienes que andar en el periférico todo el tiempo, te ahoga el
polvo, el smog, sólo hay avenidas inmensas, grises, despersonalizadas,
de concreto, dedicadas a la muy divina pareja del señor Cocacoatl y su
esposa Pepsi–ídem. Es horrible, ¿verdad? Hay
que reconstruir la ciudad de México. Quizás sea demasiado tarde. Yo
creo que ya no tiene salvación esa pinche ciudad. Se la llevó la
chingada, de plano… (p. 40; el subrayado es mío). Como
se lee, al final de este comentario Fuentes oscila entre el optimismo y
la certeza de un df
leviatánico, un sitio al que se lo llevó, sin ambages, “la
chingada”, la chingada que hoy es la polución, el congestionamiento,
la delincuencia, el hacinamiento, el subempleo, la indefensión económica
de millones, el tenaz centralismo, la falta de transporte, la descomunal
necesidad de agua y de luz, el caos. Pese a todo, un porcentaje muy alto
de mexicanos, resignados o no, viven allí con la legítima esperanza de
ser felices hasta que llegue, si es que llega, la posibilidad de
escapar.
Junto
con los libros, junto con los suplementos (sábado, El
Búho, El Dominical, La Jornada Semanal), llegaron las
primeras amistades chilangas. Al revés de lo que dicta el estereotipo,
los chilangos que conocí en aquel tiempo no eran los irredentos
malvados descritos por la mitomanía popular de tierra adentro (debo señalar,
parentética y casualmente, que mis mejores cuates de la prepa y de la
carrera son un par de chilangos ya algo descafeínados, pero todavía
con suficiente acento tepiteño). Conocí a Guillermo Samperio, a José
Agustín, a Nacho Trejo Fuentes (de Pachuca, sí, pero chilango por ósmosis),
a Vicente Quirarte y a otros capitalinos no menos generosos. En lo que
me toca, pues, los deefeños me ha tratado, hasta hoy, con buena mano,
así que no comparto el precavido estereotipo resumido en la divisa
“haz patria, mata un chilango”. Antes bien, el aroma que me deja la
ciudad de México es simétrico al de José Joaquín, el amor/rencor que
luego encontré en “Declaración de odio” (Poemas
prohibidos y de amor, Siglo xxi,
1973), una de las obras legendarias del ilustre Cocodrilo:
Te
declaramos nuestro odio, magnífica ciudad (…)
Y
si te odiamos, linda, primorosa ciudad sin esqueleto,
no
lo hacemos por chiste refinado, nunca por neurastenia,
sino
por tu candor de virgen desvestida…
Tercer
tranco: el asentamiento
de la deefeñolatría distante
Ahora,
desde hace tres años, por asuntos de trabajo visito la capital con
relativa periodicidad. Siempre busco librerías, y por sistema ingreso a
Gandhi, al Sótano, a la Octavio Paz y a la de la unam.
En este tiempo han llegado a mí nuevos textos para convalidar mi afecto
del DF
—Enseres
para sobrevivir en la ciudad, Grupo Editorial Norma, de
Vicente Quirarte; México,
ciudad de papel, Tusquets, de Gonzalo Celorio, entre otros—
y enfatizar lo que apenas sospeché con la lectura de José Joaquín
Blanco. El arraigado amor/rencor de quienes a diario transitan sus
calles y se filtran en sus recovecos de concreto. En las visitas
recientes, ya más afinada la atención, la metrópoli me ha enseñado
su rasgo más evidente: la despersonalización. En México —esto es
una hipérbole— parece que nadie le interesa a nadie, y ésa, paradójicamente,
es la ventaja/desventaja del oximorónico DF. El desdén por los otros millones de desdeñosos le da al individuo la
certeza de una libertad cierta, real, pero esa libertad se ve sujeta por
la presión de los horarios, las distancias, el revoltijo de vidas, la
competencia laboral, la maldad despersonalizada. En el DF todo mundo es libre a condición de que acepte vivir en una cárcel. Por
eso no hay gratuidad, sino puntería, en el uso del oxímoron amor/odio.
Y
como digo, ya visito la ciudad de México frecuentemente. Siempre salgo
allá con un temblor de piernas que amaina apenas piso la irónica región
más transparente. Como mi memoria es más fotográfica que nominal, no
ubico nunca los nombres de ninguna calle, de ninguna colonia, de ninguna
línea del metro. Toda la nomenclatura entra sin concierto al caos de mi
diccionario metropolitano: Tacuba, Tlalpan, Parque Hundido, Colonia
Roma, metro Nativitas, Iztapalapa, Narvarte, Polanco, Xola, Presidente
Mazarik, Ajusco, San Ángel, Izazaga, Copilco, estatua del Caballito, la
Diana, Chapultepec, Lagunilla, Minería, Indios Verdes… Por tal razón,
cada vez que visito la capital llevo una agenda ligera, simple,
consistente en dos o tres actividades que después se convierten en
cuarenta. Bien sé que México posmopólitan devora a cualquiera, y a mí,
temeroso lagunero, me arrastra en su infatigable turbamulta
despersonalizada, atroz, perfectamente caótica. Pese a todo, uno va
queriendo a la ciudad y entiende mejor a los poetas que la han loado,
desde Bernardo de Balbuena a José Emilio Pacheco. La capital es fea, en
las mañanas luce ojerosa y pintada, cierto, pero tiene un veneno que
fascina, un veneno que, por lo menos, vale la pena ingerir de vez en
cuando. Lejos, separado a diario por más de mil kilómetros, mi amor
por el horrible Distrito Federal ha sido, como todo lo que nos sucede,
inevitable, tan inevitable como mi frecuente recuerdo del poema “Crónica”
(Tarde
o temprano, fce,
1986, p. 166), de jep
La
guerra terminó o tal vez no ha empezado
El
fuego derribó nuestras murallas
y
hacemos guardia entre las armas rotas
En
el aire se palpa un rumor de lluvia
Aún
no desciende pero está manchada
por
nuestra sangre
¿Somos inocentes
somos
los culpables de la matanza?
¿Quién
desertó o está muerto como un héroe?
No
lo sabremos nunca
En
esta noche
que se ha vuelto destino
toda
nuestra ventura se reduce
a
esperar aquella guerra
que
aún no comienza
o
se encendió hace siglos.
Cada
vez que viajo a la capital, por superstición, leo este poema. |